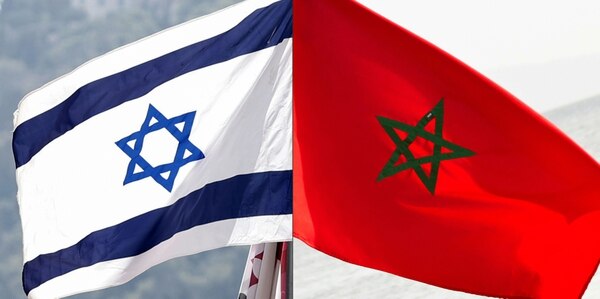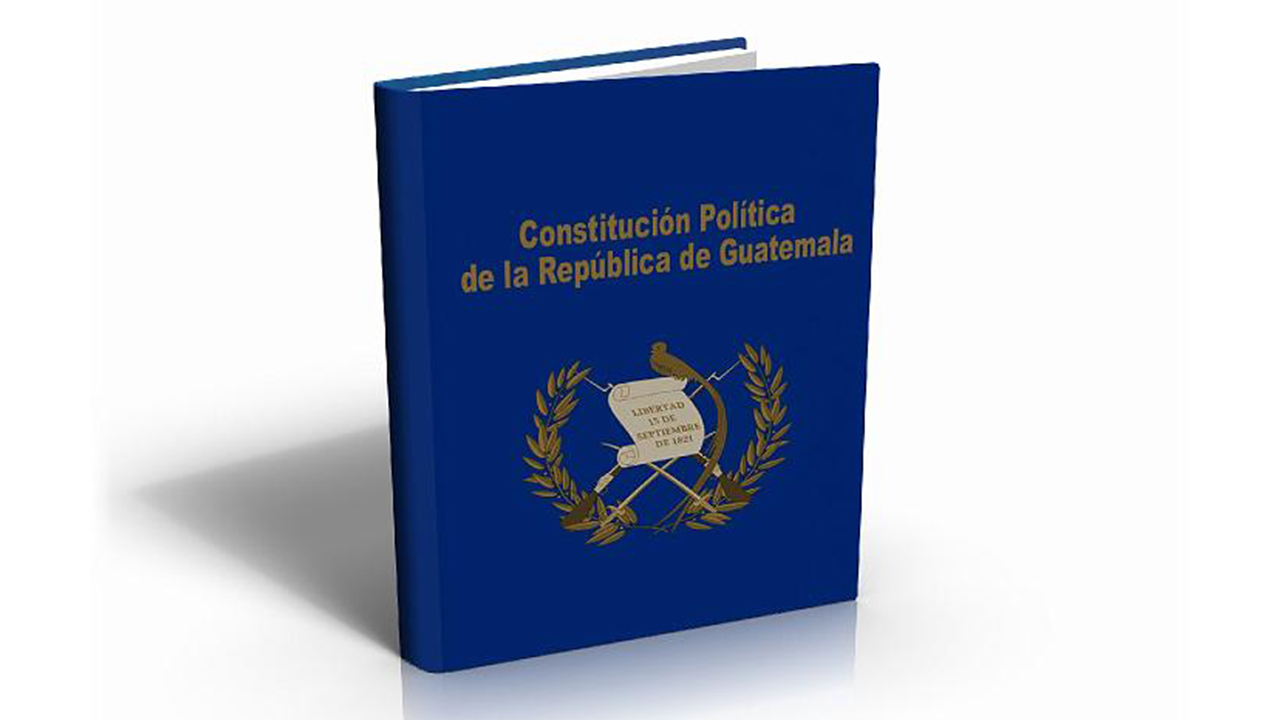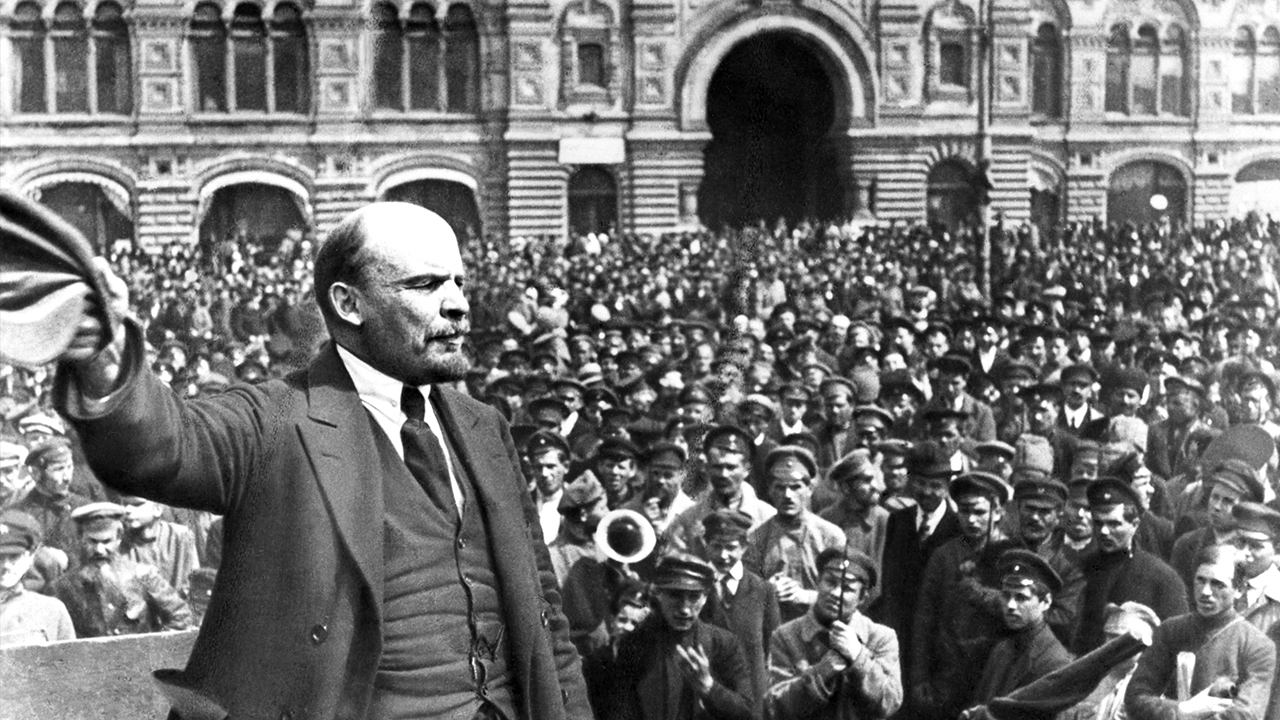Political parties, legislative blocks and transfuguism

En el fondo el problema es mucho más grande porque refleja la poca institucionalización de los partidos políticos. Pero aún así, los vacíos legales que dejaron las reformas del 2016 son cada vez más claros.
Prensa Libre recoge en una nota titulada Cómo los diputados logran burlar el transfuguismo y separarse de sus bancadas una práctica que hemos visto desde que se aprobaron las reformas del 2016 que prohibieron el transfuguismo.
Por ejemplo, hubo un conflicto dentro del bloque legislativo BIEN por definir quién ocuparía la jefatura de bloque. Por ejemplo, la UNE había anunciado que “expulsaba” del bloque legislativo a seis diputados (entre ellos Santiago Nájera) por romper la línea de votación del partido. Nájera ocupa un cargo en Junta Directiva y por tanto UNE “reclama” su puesto en dicha junta bajo el supuesto de que Nájera ya no forma parte del bloque UNE. Revisemos la ley y veamos por qué existen estor problemas.
En 2016 se cambió la ley interna del Congreso y se estableció que “Los diputados podrán renunciar en cualquier momento del bloque legislativo del partido por el cual fueron electos; en este caso pasarán a ser diputados independientes y no podrán integrarse a ningún otro bloque legislativo aunque se afilien a otro partido” (artículo 50. Resaltado propio).
También se cambió la ley electoral donde se estableció que “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política” (Artículo 205 ter. Resaltado propio).
Bloque legislativo y partido político
Resalté algunas frases que son importantes porque hay dos conceptos que, aunque parecen idénticos, no lo son. Partidos políticos, según la ley, “son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado” (artículo 18 LEPP).
Por otra parte, “Constituyen bloques legislativos, uno o más diputados que sean miembros de un partido político que haya alcanzado representación legislativa en las elecciones correspondientes, y que mantenga su calidad de partido político de conformidad con las leyes aplicables” (artículo 50 LOOL. Resaltado propio).
Como vemos, bloque legislativo es un concepto bastante más estrecho que el de partido político: es el conjunto de diputados electos por cierto partido. Es más, la ley no exige estar afiliado a un partido político para postularse como candidato a diputado. De esta cuenta, muchos diputados forman parte de un bloque legislativo sin estar afiliados o pertenecer a un partido político como tal. De este modo, un diputado puede ser “expulsado” de un partido político y no por ello quedaría apartado del bloque legislativo.
Para complicar más las cosas, la ley interna del Congreso dice que “El diputado que renunciare, abandonare o fuere separado del bloque legislativo o partido que representa, conservará los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de la República en forma individual”. Renunciar a un bloque es una acción que no requiere mayor formalidad que la manifestación de voluntad. Pero ¿cómo separar a un diputado de un bloque legislativo?
Recordemos que parte de las reformas de 2016 buscan castigar el transfuguismo y en tal sentido el diputado independiente no puede formar parte de junta directiva ni presidir comisiones de trabajo. Así que la separación de un diputado de un bloque legislativo tiene consecuencias importantes y no parece razonable que el resto de los miembros de un bloque legislativo puedan separar a un diputado sin razones justificadas y sin parámetros claros. La ley calla al respecto.
Posibles salidas
En el fondo el problema es mucho más grande porque refleja la poca institucionalización de los partidos políticos. Pero aún así, los vacíos legales que dejaron las reformas del 2016 son cada vez más claros.
El Congreso debe incluir en las reformas electorales este asunto. Una solución puede consistir en crear mecanismos claros de funcionamiento interno de los bloques legislativos. La ley interna del Congreso puede definir mecanismos para elegir al jefe de bloque o establecer parámetros claros y causales puntuales para excluir a un diputado del bloque legislativo.
La otra solución puede ir en la dirección de institucionalizar más los partidos políticos. Esto incluye exigir la afiliación a un partido político para participar como candidato a diputado.
De ser así, se puede disponer que lo relativo a los temas internos del bloque legislativo serían asuntos que caerían bajo el marco de los estatutos internos de cada partido político. Conforme a estatutos y su propio tribunal de honor, cada partido decidiría si separa a uno de sus miembros que tienen representación en el Congreso o no. Planteo ideas muy generales. El tema merece una discusión más profunda.