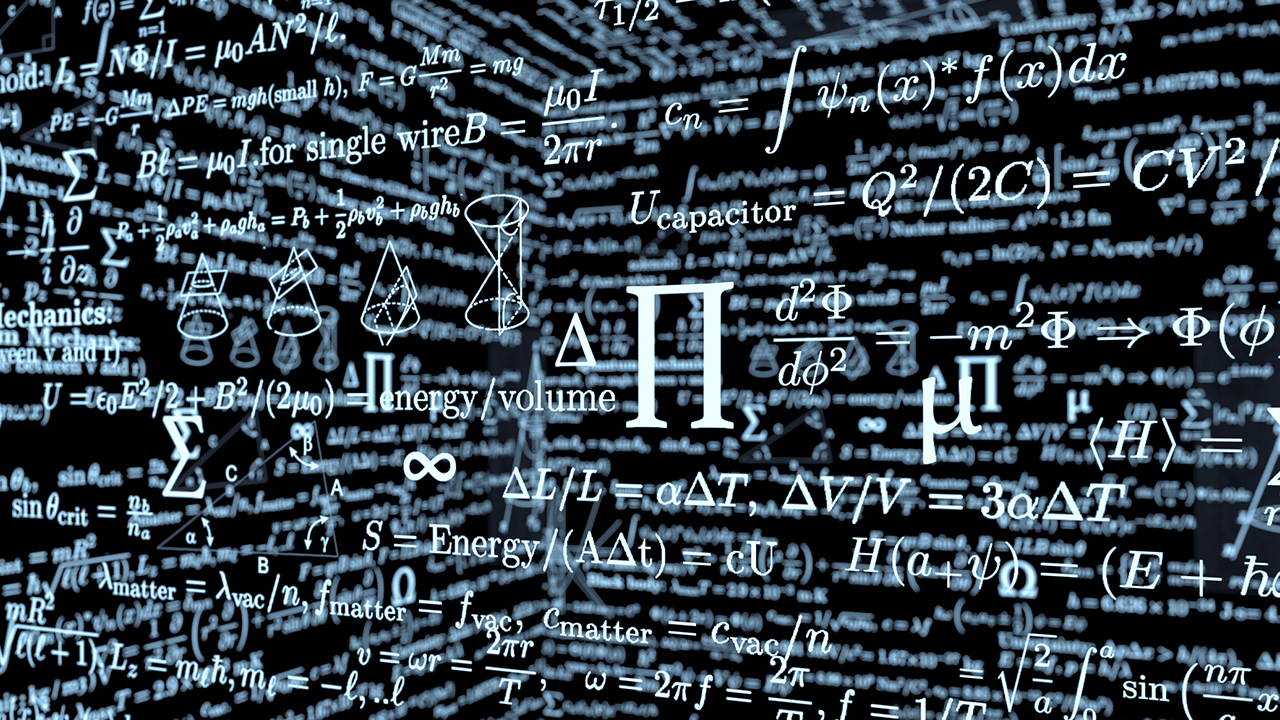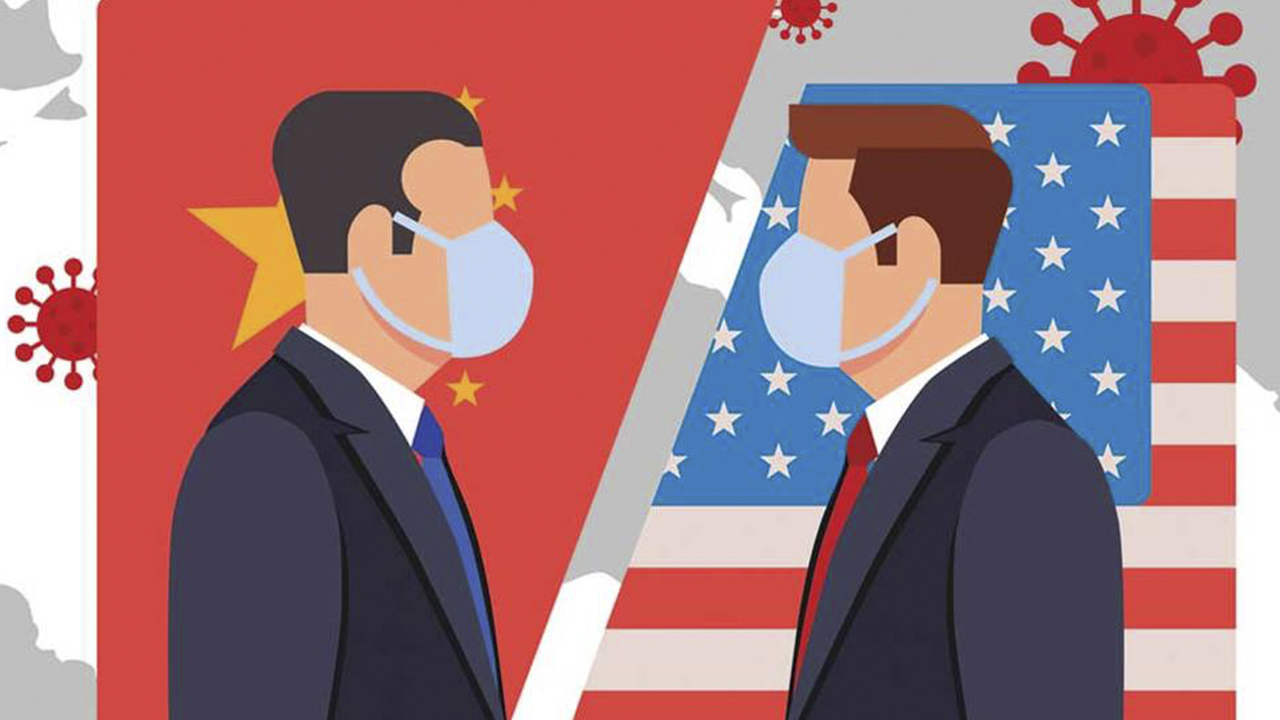En nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.
La tesis del distanciamiento social surge a partir de los estudios sobre la transmisión de la malaria en los mosquitos que llevó a cabo el Premio Nobel de Medicina de 1902, Ronald Ross. A través de una serie de ecuaciones diferenciales, Ross llegó a la conclusión de que la capacidad de propagación se reducía significativamente cuando la densidad de la población susceptibles a transmitir el parásito, cae por debajo de cierto umbral (a menos mosquitos, o vectores de transmisión, menos propagación del mismo). En una nota curiosa, este descubrimiento científico terminaría propiciando la construcción del Canal de Panamá en 1907, que había fracasado tras un primer intento en 1881-88 debido a la propagación de la fiebre amarilla y la malaria.
A partir de allí comenzó a considerarse con más base científica lo que la humanidad tenía milenios haciendo por intuición: que las medidas para reducir la densidad poblacional a través del llamado “distanciamiento social”, aplanaban la curva de propagación (Spinney, Pp. 81-83). Además, el modelo de Ross fue probablemente el primer ejemplo del concepto de “umbral”, que ha sido central en epidemiología desde entonces.
Así las cosas, los modelos matemáticos comenzaron a aplicarse en la naciente ciencia epidemiológica que, partiendo de ciertos supuestos, permitían proyectar y predecir escenarios hipotéticos para que desde la salud pública se pudieran hacer intervenciones que contrarrestaran brotes epidémicos. Los modelos matemáticos en epidemiología también vienen a suplir la imposibilidad de diseñar experimentos empíricos que, incluso si fuesen posibles de organizar, tendrían implicaciones éticas graves relacionadas con los grupos de control. De tal suerte que, para describir el curso de un brote futuro de enfermedad, la formulación y el análisis de un modelo matemático puede ser la única forma de comparar el efecto de diferentes estrategias de manejo de una epidemia.
En ese sentido, el modelo de Ross, que sigue vigente en la epidemiología actual (aunque con algunas variantes y aportes de otros modelos como el de Kermack-McKendrick, el de Bailey, etc.), es un modelo determinista y, aunque es una buena abstracción para elaborar escenarios futuros; obviamente no contempla todas las variables del complejo mundo en que vivimos las grandes sociedades modernas globalizadas, y el simple hecho de que las personas (a diferencia de las mosquitos) tenemos intereses distintos que incluso compiten entre sí (Buchanan y Tullock dixit) y donde los costos de la unanimidad son altísimos y prácticamente imposibles de conseguir.
También, desde el punto de vista epistemológico y de la filosofía de la ciencia, los modelos matemáticos epidemiológicos presentan lo que pensadores como Karl Popper llamaron el problema de la inducción y es básicamente un problema de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia (en este caso sería sólo una formulación hipotética a priori, porque no hay una base empírica experimental sólida), más si a partir de ellas se quieren establecer ciertas inferencias inductivas para explicar un fenómeno. La forma de saberlo es haciendo una contrastación deductiva de las teorías y ver cuánto de falsabilidad hay en ellas. Es decir, que un enunciado científico para serlo tiene que poder ser constantemente cuestionado y escrutado por la propia comunidad científica, que en esta crisis, por el contrario, más bien pareciera estar empecinada en dar ciertas verdades como absolutas y censurar y desprestigiar a quienes cuestionen sus modelos o se salgan de la corriente principal.
De hecho, lo que se ha venido a confirmar en esta crisis es que a medida que se tiene más información, las proyecciones de los modelos epidemiológicos del Covid-19 de hace meses de organizaciones del gremio médico convencional como la OMS, la fundación de Bill y Melinda Gates y de institutos como el Imperial College, parecieran fallar en cuanto a sus predicciones iniciales. Un estudio publicado en Israel por el profesor Isaac Ben-Israel, presidente de la Agencia Espacial Israelí y el Consejo de Investigación y Desarrollo, muestra que "la propagación del coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar dónde golpee, y no importa qué medidas impongan los gobiernos para tratar de frustrarlo". También, otro estudio publicado en el Wall Street Journal, por T. J. Rogers, Joe Malchow y Yinon Weiss demuestra a través de varias regresiones, que no existe una correlación significativa entre hacer "shut down" y frenar la propagación del Covid-19. Independientemente de si se aplica o no la supresión, la propagación termina siendo igual en los estados que se estudiaron.
Más allá de estas observaciones epistemológicas y metodológicas sobre modelos hipotéticos; la historia de las epidemias (que sería nuestra única forma de contrastar este tipo de fenómenos en la realidad concreta), da cuenta de que las cuarentenas prolongadas y generalizadas a toda la sociedad son impracticables, nunca se han podido hacer completamente, ni siquiera en los países con capacidad para hacerlo. Y en parte por la imposibilidad de un “shut down” total, y por el fenómeno del pasaje serial[1], es que también ocurren segundas y terceras oleadas de contagio y que, finalmente, se desarrolla inmunidad de rebaño.
Por esta razón, y mientras no haya vacuna al Covid-19, en lugar de implementar cuarentenas prolongadas generalizadas y paralizar totalmente las actividades de la sociedad; un abordaje realista sería bajo un modelo estatocástico[2], que tome en cuenta el factor humano. Es decir, que se establezca una estrategia de “apretar y relajar” medidas de distanciamiento (combinar mitigación y supresión) cuando las víctimas más críticas sobrepasen cierto umbral superior al establecido ahora por estos modelos hipotéticos; y que se practique la cuarentena selectiva aislando a pacientes infectados y su entorno inmediato.
Adicionalmente, especialistas como el Dr. Scott Atlas[3], de la Universidad de Stanford, refieren que ya de facto, y a pesar de las medidas de distanciamiento, se está desarrollando inmunidad en la población porque la pruebas de anticuerpos están reflejando que los contagios son más altos de lo que los modelos arrojan. También menciona que se están dejando de lado otras enfermedades, que no se pueden diagnosticar porque todo el sistema de salud está abocado al coronavirus. Enfermedades como el cáncer, y otros padecimientos crónicos no se están diagnosticando, lo cual básicamente está condenando a muerte a miles de personas que no están recibiendo atención médica y están sufriendo el costo de oportunidad que implica que el coronavirus sea la prioridad de todo el mundo en estos momentos. Además de Atlas, hay especialistas que cada vez se inclinan más hacia la tesis de la “inmunidad de rebaño” y que argumentan que el “lock down” total básicamente lo que está haciendo es impedir que esa inmunidad se desarrolle, y por ende, que la crisis se alargue innecesariamente.
Algo que no debe dejarse por fuera es que las medidas del “lock down” total son medidas para el primer mundo que (no exentos de dificultades) se las pueden permitir. Pero en el mundo subdesarrollado estas medidas son completamente impracticables e irreales. Un estudio reciente de la Universidad de Yale reveló que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el mundo desarrollado, traen costos económicos demasiado altos en los países del tercer mundo. Primero, no hay infraestructura ni capacidad institucional para proveer salud y asistencia social. En nuestros países la prestación de servicios sanitarios es precaria, incluso en condiciones normales, pues son sistemas de salud colapsados y en crisis antes de esta crisis. Segundo, porque los sectores pobres que viven al día (y que son la mayoría) no pueden permitirse una paralización de sus actividades económicas: para ellos, el coronavirus es sólo una probabilidad, mientras que el hambre es una certeza. Un ejemplo es que en el sondeo de percepción que hizo la FLD, un 67% de los guatemaltecos consultados (con acceso a internet) manifestaron que, de quedarse sin ingresos, podrían hacer frente a sus gastos apenas entre 15 días y dos meses.
En resumen, el tercer mundo no cuenta ni remotamente con un Estado de bienestar como el europeo o con la infraestructura de los Estados Unidos y ciertos países asiáticos, que pueda sostener desde la seguridad social y la salud pública una crisis pandémica de estas magnitudes, y es por eso que en nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.
[1] Es un fenómeno que refleja la habilidad de adaptación de un organismo a su ambiente. Cuando un organismo de patógenos débiles pasa de un animal vivo a otro, se reproduce cada vez de manera más profusa y eficiente. Esto usualmente incrementa su virulencia y su letalidad. Hoy en día, el descubrimiento de este proceso es utilizado (a la inversa) para la producción de vacunas. (Barry, John. The Great Influenza. Pp. 175-178).
[2] Allen, Linda J. S. “An Introduction to Stochastic Epidemic Models”. En https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-78911-6_3
[3] “Ep 625 | The Case for Herd Immunity and Opening Schools”. En https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-625-the-case-for-herd-immunity-and-opening-schools/id1065050908?i=1000472551569&mod=article_inline
Referencias:
Atlas, Scott. “The data is in —stop the panic and end the total isolation”. En https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation
Barry, John. The great influenza. The epic story of the deadliest plague in history. New York. Penguin Books. 2004.
Ben-Israel, Isaac. “The end of exponential growth: The decline in the spread of coronavirus”. En https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/
Buchanan, J y Tullock, G. The calculus of consent. Indianapolis. Liberty Fund. 1999
Diamond, Jared. Guns, Germs and Steel. New York. W. W. Norton & Company. 1997.
Gilder, George. “An Egregious Statistical Horror Story”. En https://www.aier.org/article/an-egregious-statistical-horror-story-suffused-with-incense-and-lugubrious-accents/
Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México. FCE. 2004
Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Madrid. Tecnos. 1980
Spinney, Laura. Pale rider. The spanish flu of 1918 and how it changed the world. New York. Public Affairs. 2017.