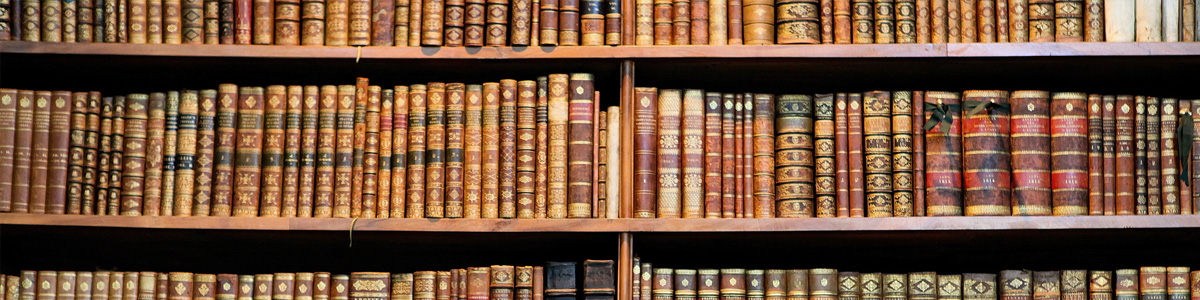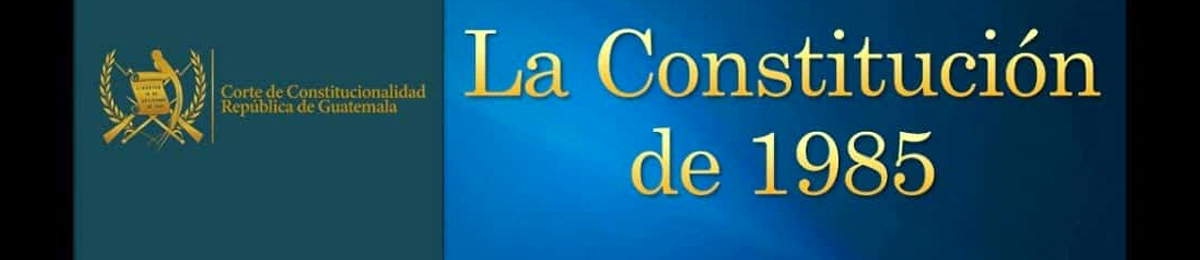Reformas al ámbito judicial: Propósito y cautelas

Las reformas al sector justicia deben tomar en cuenta varios factores para asegurar que los cambios impacten de forma positiva al país y evitar así, favorecer intereses parciales y sectoriales.
La fragilidad del “Estado de Derecho” (rule of law)[1] y su fortalecimiento en Guatemala es uno de los problemas más apremiantes del país. Este tema ha sido fundamental en la discusión pública sobre la institucionalidad del país en estos treinta años de “apertura democrática”. Es cierto que no es el único factor que explica la profunda crisis en diversos ámbitos que sacude al país, pero no cabe duda que es decisiva para comprender el deterioro de los límites al poder político y de la democracia.
| 85 ES EL LUGAR QUE TIENE GUATEMALA DE 102 PAÍSES SEGÚN EL ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO DEL 2015 FUENTE: WORLD JUSTICE PROGRAM | El índice WJP Rule of Law Index (2015) asigna a Guatemala el puesto 85 de 102 países, y Democracy Index (2014) de The Economist Intelligence Unit sostiene que Guatemala se encuentra en el puesto 82 de 107 países analizados en relación al estado de la democracia política[2]. Estos índices muestran la delicada situación por la que atraviesa Guatemala. Esto se evidencia en el grave descontento, malestar social y ansias de reformas integrales al sistema político-constitucional con el apoyo y auspicio de la comunidad internacional. |
En esta situación, la Secretaría Técnica del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentaron recientemente unas propuestas de reformas a la Constitución de la República de Guatemala. El documento se titula “Propuesta para la discusión presentada por los organismos ejecutivo, legislativo y Judicial” de fecha 25 de abril de 2016[3], con el objeto de iniciar un proceso de diálogo que culmine con reformas al poder judicial.
Diversos factores deben analizarse cuando se trata de medir la concreción del Estado de Derecho: separación de poderes, garantía de derechos individuales, transparencia gubernamental, límites a la discrecionalidad administrativa, ausencia de corrupción, igualdad ante la ley, seguridad ciudadana, independencia e imparcialidad judicial, etc.
Estos factores deben a analizarse desde un punto de vista integral, para tomar debida cuenta de las realidades concretas, independientemente de lo que esté establecido y reconocido en la Constitución. De hecho muchas veces, la existencia y cumplimiento de una Constitución no depende por entero de su simple escritura, sino de otros aspectos -normatividad por ejemplo-, que por lo general son ignorados.
Debido a que la independencia e imparcialidad judicial está cobrando gran importancia en el debate público guatemalteco, es conveniente reflexionar en torno a una serie de factores que deben tomarse en cuenta en cualquier reforma al sector justicia, con el fin de combatir la corrupción e impunidad.

Tomando en cuenta las exigencias concretas de la realidad, pueden establecerse a modo enunciativo y no taxativo diversos propósitos en reformas al sector justicia, a saber:
a) garantizar mayor independencia judicial;
b) impedir la impunidad
c) efectividad en la aplicación de la justicia.
Todos estos propósitos pueden llevarse a cabo de manera independiente o pueden procurarse en conjunto, pero dependerá de qué es lo que se quiere acometer para poder lograr un mejor poder judicial, lo que eleva la importancia del diagnóstico. Es por ello que toda reforma debe aclarar cuál es su propósito, para evitar que la misma termine en “beneficio de pescadores furtivos y perjuicio de justiciables y ciudadanos”[4].
No es inédito el hecho de que se intenten reformas constitucionales y legales sin especificar cuáles son las diversas reformas que habrá que realizar. Por ello es importante que en el diagnóstico sobre la situación real del poder judicial se identifiquen sus problemas, ventajas, y se establezca con claridad cuál es el marco constitucional y legal que regula dicho poder en la actualidad; así como los diversos cambios que se proponen debidamente explicados para evitar reformas a ciegas y evitar la frustración ciudadana. Una exposición de motivos que explique tales cambios es necesaria y no se encuentra hasta la fecha.

La fragilidad del “Estado de Derecho”[5] y su fortalecimiento en Guatemala, indudablemente pasa por tomar debida conciencia del importante rol que desempeñan los jueces, al aplicar el Derecho a los casos concretos sometidos a su conocimiento, evitando la toma de justicia por mano propia y por poderes políticos incontrolados. En el caso de Guatemala, la necesidad por reformas a la justicia requiere una toma de conciencia sobre diversas cautelas con el objetivo de evitar que la misma termine en un fracaso colosal.
1 | La primera cautela tiene que ver con el hecho de que poco valen las reformas jurídicas que tienen por objeto remediar situaciones reales deficientes que tocan aspectos diferentes de lo jurídico en sentido estricto. El Derecho y las instituciones judiciales, no pueden cambiar –única y exclusivamente- prácticas inmorales, conductas contrarias al Derecho o aspectos culturales opuestos al necesario respeto del Derecho y a la autoridad. La pretensión de toda reforma debe ser la de limitar y disciplinar jurídicamente al poder político, a las autoridades judiciales y a los ciudadanos en un marco de convivencia favorable en la libertad individual. El propósito del Derecho e incluso de las instituciones, no es el de transformar la sociedad sino procurar arreglos institucionales que permitan prácticas o conductas más favorables para el conjunto de la sociedad. |
2 | La segunda cautela, tiene que ver con el hecho de que es necesario establecer cuáles son las discrepancias ideológicas existentes en la sociedad sobre el rol que deben cumplir los jueces –por lo general pocas- y las discrepancias sobre cuestiones técnicas, a saber: procedimientos, personal, organización etc., con el objeto de poder lograr un acuerdo mucho más fortalecido en el ámbito legislativo, llamado a realizar cambios en la Constitución y luego en la legislación. |
3 | La tercera cautela tiene ver con el hecho de que es importante evitar que las reformas al sector justicia terminen con reformas constitucionales y legales coyunturales, las cuales terminan en reformas hechas a la medida, con el objeto de favorecer a sectores, o a problemas específicos que al cabo del tiempo desaparecen o se agravan, favoreciendo un clima de frustración y de nueva reforma. |
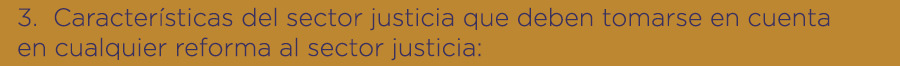
La toma de conciencia sobre las características del poder judicial es importante a la hora de transformar su deficiente funcionamiento. No es un secreto para nadie que en América latina la función judicial tiene escasa importancia en el imaginario social y en el sistema político-constitucional, debido a los deficientes sistemas político-constitucionales.
En el caso de Guatemala, como en otros países, no hay que perder de vista que los jueces forman un cuerpo social que se ha fragmentado por diversos factores: 1) declive de la formación jurídica, 2) incorporación de individuos ajenos a la “carrera judicial”; 3) preeminencia del perfil político en detrimento de la condición profesional e 4) influencia del sector político en el ámbito judicial como destacan los informes mencionados en la primera parte.
De igual modo, tomar debida cuenta del gran poder social e institucional que ejercen los jueces al resolver controversias entre particulares o entre ciudadanos y Estado, debido a que son los llamados a aplicar el Derecho. Debe prestársele mucha atención a la tendencia de los jueces –en especial los jueces de la Corte de Constitucionalidad- a su gusto por entrometerse en controversias democráticas (políticas) y no jurídicas, lo cual debería ser lo contrario. Las diversas presiones corporativas de los jueces, la complejidad técnica de los procedimientos, la difícil optimación de los medios personales y materiales tradicionalmente escasos, las presiones por parte de partidos políticos y grupos de presión que pretenden influir en la justicia, son también elementos fundamentales, dado que la justicia no está aislada o son inmunes al sistema político-constitucional en su conjunto. |  |
Todos estos aspectos bien evaluados, aminorarían el hecho de que las reformas al sector justicia, más allá del voluntarismo, favorezcan intereses gremiales o parciales del país, mediante cambios “gatopardianos” que permitan que todo siga como está, haciendo creer que se ha cambiado algo.

Las reformas al sector justicia por lo general van dirigidos a garantizar el derecho de los ciudadanos a ser juzgados sólo desde el Derecho y no con arreglo a “intereses políticos” predominantes en el juego democrático. El Estado de Derecho (rule of law) depende del correcto funcionamiento del poder judicial, de allí que se haga tanto hincapié en la necesidad, no solo de tener jueces idóneos, sino también de una organización judicial destinada a garantizar el deber de independencia e imparcialidad.
Por deber de independencia entenderemos el control que se debe tener sobre los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional. La independencia en este sentido se predica frente al Estado, Iglesias, organizaciones sociales, partidos políticos, prensa, sindicatos, televisión etc. (arts. 52 y 60 Ley del Organismo Judicial).
Mientras que por deber de imparcialidad, se trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio proceso jurisdiccional, es decir, frente a las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio (arts. 56 y 123 a Ley del Organismo Judicial).
Al reconocer que existen diversos métodos interpretativos –no todos previstos en las leyes- que permiten atribuir diferentes significados a una misma disposición normativa[6], las reformas al poder judicial no deberían estar destinadas a amarrar a los jueces, sino a garantizar su independencia e imparcialidad, debido a que no existe un solo y único significado verdadero de las normas jurídicas.
Todo ello, favorecería una reforma más realista y compatible con el “Estado de Derecho” (rule of law). Ello sin menoscabo de la imperiosa necesidad por discutir cuáles métodos son mejores para la escogencia de los magistrados y jueces en un contexto como el guatemalteco de grave crisis político-constitucional y de descrédito para con la función judicial.
A modo de conclusión, debe mencionarse que las reformas al sector justicia deben superar la visión del “juez-funcionario” designado por los poderes políticos con el objeto de cumplir un “servicio público”.
La concepción de la judicatura acorde con el Estado de Derecho[7] debe concebir al juez como un profesional, es decir, una autoridad destinada a impartir el Derecho conforme a sus conocimientos, lo cual se opone a la visión de la judicatura concebida como un cuerpo de funcionarios. De hecho, hacer independiente e imparcial a los jueces del poder político a un “funcionario público” resulta un contrasentido con los principios constitucionales.
La evaluación de los propósitos, cautelas y características del poder judicial antes de entrar al debate de reformas al sector de justicia, resulta importante para poder proceder a revertir el problema de la corrupción e impunidad, entre otras cosas.
Dado que no solo existe un problema de impunidad y de corrupción en el ámbito judicial, es importante tomar en cuenta el fenómeno de la judicialización de la política, la falta de formación especializada a los jueces, la erosión de garantías jurídicas por criterios de eficacia, las arraigadas concepciones jurídicas propias del siglo XIX imperantes en la legislación y formación jurídica, la “democratización” de la función judicial y las amenazas a la independencia e imparcialidad judicial, así como los escasos recursos con los cuales opera el sector justicia; factores que de no tomarse en cuenta, nada cambiaría para mejor.
Las reformas al sector justicia deben tomar en cuenta varios factores para asegurar que los cambios impacten de forma positiva al país y evitar así, favorecer intereses parciales y sectoriales.
Referencias Bibliográficas:
1. DICEY, Albert Venn, Introduction to the study of the law of the constitution, Liberty Fund, Indianapolis, 1982, 435 pp.
2. ALVARADO ANDRADE, Jesús María “De la institucionalidad al desarrollo” en Observador Institucional, Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2015, enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/estado-de-derecho-un-ideal-pol... y “Por una democracia genuina en Guatemala” en Blog, Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2015 en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-una-democracia-genuina-en-...
3. ALVARADO ANDRADE, Jesús María “Reforma de la Justicia en Guatemala” en Actualidad. Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016, enhttp://www.fundacionlibertad.com/articulo/reforma-de-la-justicia-en-guat... . También Comunicado de Prensa 082 de fecha 10 de noviembre de 2015 de la “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG)4.
4. NIETO GARCÍA, Alejandro, “La Administración de Justicia y el Poder Judicial” en Revista de Administración Pública, n° 174, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 32.
5.DICEY, Albert Venn, Introduction to the study of the law of the constitution, Liberty Fund, Indianapolis, 1982, 435 pp.
6. KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, Editorial Porrúa, México D.F, 2005.
7. DICEY, Albert Venn, Introduction to the study of the law of the constitution, Liberty Fund, Indianapolis, 1982, 435 pp.