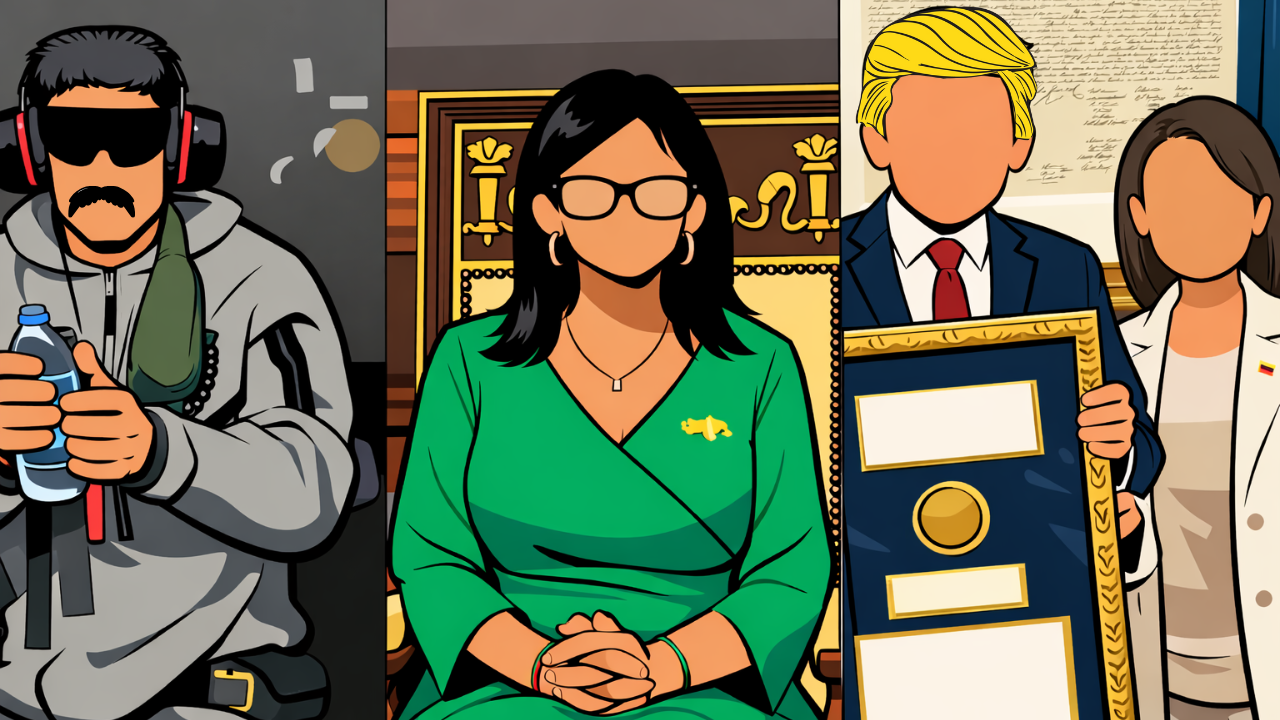A lo largo de la historia contemporánea, las revoluciones han sido el resultado de sociedades inmovilistas, que se resisten al cambio, que no leen el espíritu de los tiempos, que ignoran los síntomas de desgaste social y que son incapaces de encausar las demandas de la población porque cierto estado de cosas les favorece.
Las revoluciones violentas e irreversibles, brotan en aquellas sociedades que piensan que las reformas políticas concedidas bajo la presión popular serán interpretadas como una señal de debilidad y que —aprovechadas por los radicales— contribuirán a profundizar el deterioro de la autoridad del Estado.
Por ejemplo, hacia el siglo XVII, los “parlamentos”[1] franceses sirvieron de contrapeso al poder monárquico de los borbones y entre sus funciones se hallaba la capacidad de “amonestar” los decretos del rey y no registrarlos, lo cual funcionaba como una suerte de “veto”. En medio de la guerra civil en Inglaterra, el Parlamento de París comenzaría a emitir las mismas ideas del parlamentarismo inglés, al expresar su rechazo a los crecientes poderes de la monarquía. Ante este conflicto, el joven rey Luis XIV tuvo que refugiarse momentáneamente fuera de la ciudad y como consecuencia, durante su largo y poderoso reinado absolutista, los parlamentos perdieron sus derechos. A la muerte del Rey Sol, los parlamentos volvieron a unirse para limitar las prerrogativas reales, lo que condujo a que el Parlamento de París tuviera que exiliarse varias veces en las segunda mitad del siglo XVIII. Finalmente, el punto de ebullición serían los problemas financieros que atravesó el reinado de Luis XVI. La corona intentó hacer frente a las deudas a través de medidas aún más represivas a las que las Cortes soberanas se opusieron, generando una crisis profunda que obligó finalmente a Luis XVI a convocar a los Estado Generales en 1789, que iniciarían la Revolución y pondrían fin a la monarquía y terminarían desatando una violencia y un terror sin precedentes.
También, hacia finales del siglo XIX, la Rusia zarista se hallaba paralizada por el letargo social y una atmósfera conservadora renuente a la innovación, además con una derrota moral humillante por la Guerra de Crimea que ganaron los Otomanos. Ante esta crisis, comenzaría un período reformista y modernizador liderado por el zar Alejandro II. Estas reformas hallaron una oposición férrea por parte de la élite dominante, que las terminaría revirtiendo después de su asesinato por un grupo revolucionario extremista en 1881. Este suceso sería en adelante la excusa perfecta de la burocracia zarista para evitar aquello que temían más: la participación de la sociedad en la toma de decisiones y de allí que el sucesor, Alejandro III, no entregara más concesiones sino que endureciera las medidas de represión. En ese esquema agonizante entra Rusia al siglo XX, y de nuevo el zar Nicolás II, ignorando y escondiendo bajo la alfombra las claras señales de declive del sistema y de malestar social, prefirió seguir concentrando el poder autocrático y unirse a la Gran Guerra europea y se rehusó a ceder poder político a la Duma Imperial (especie de parlamento o Asamblea consultiva). Cuando las presiones populares derivaron en violencia revolucionaria y terrorismo, fue forzado a renunciar y llegó, junto con su familia, a un violento final a manos de los bolcheviques.
Por lo general, la élite dominante reacciona cuando ya es muy tarde y la revolución es inminente. Después de la negación, la excesiva auto-confianza y la falta de visión para ceder cuotas y llegar a acuerdos y concertaciones con los reformistas (quienes todavía respetan las reglas del juego y desean operar dentro del marco existente para impulsar las transformaciones); le terminan sirviendo el camino a los revolucionarios, que siempre están al acecho y que quieren arrasarlo todo desde sus cimientos. El temor a los radicales se termina convirtiendo en profecía auto-cumplida.
[1] Se llamaban parlamentos o cortes soberanas, pero sus funciones no eran las de un parlamento moderno, por no haber distinción en ese momento entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Básicamente actuaban como Cortes de apelación final de las querellas que venían de las cortes menores y actuaban como una suerte de tribunales en los casos que involucraban a la nobleza.