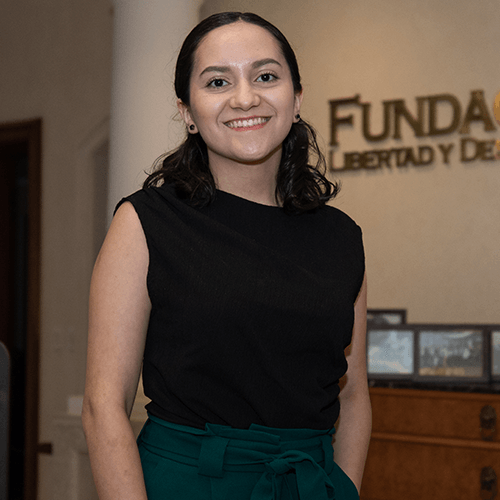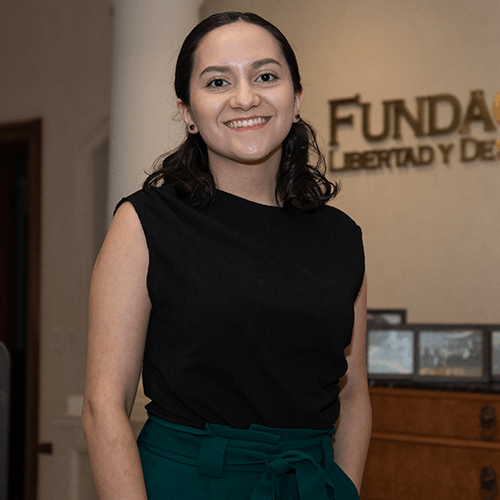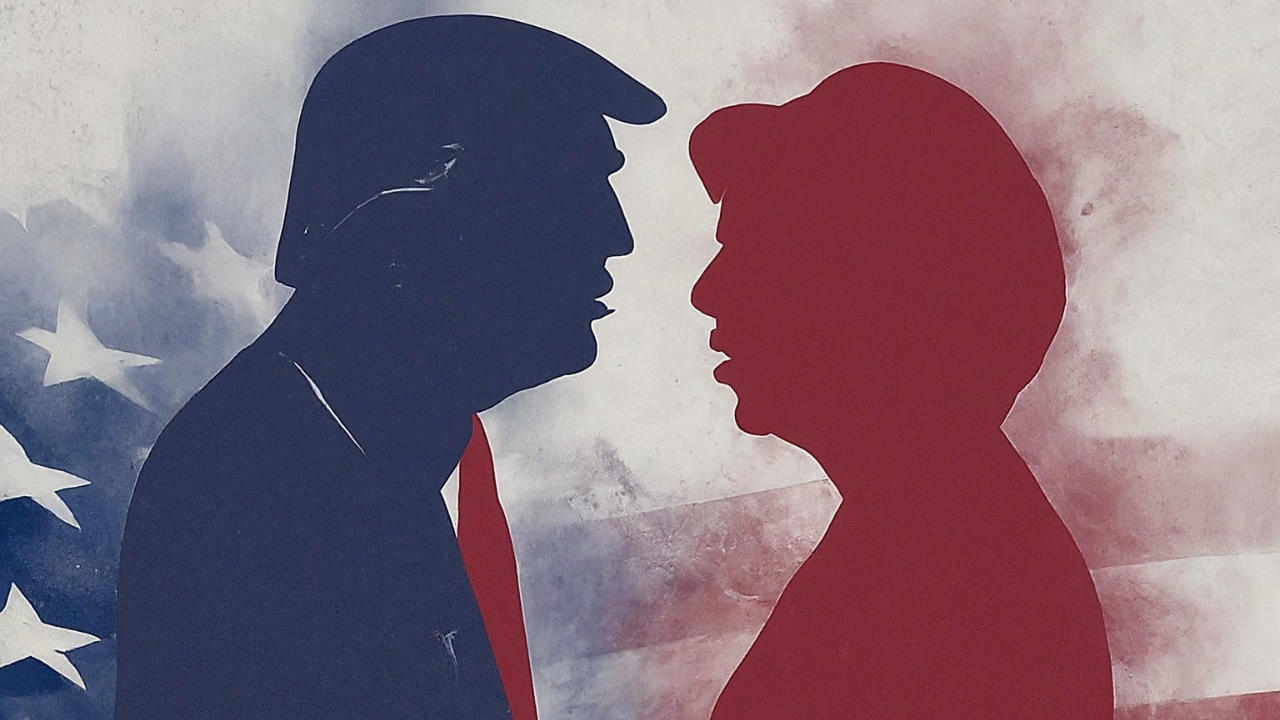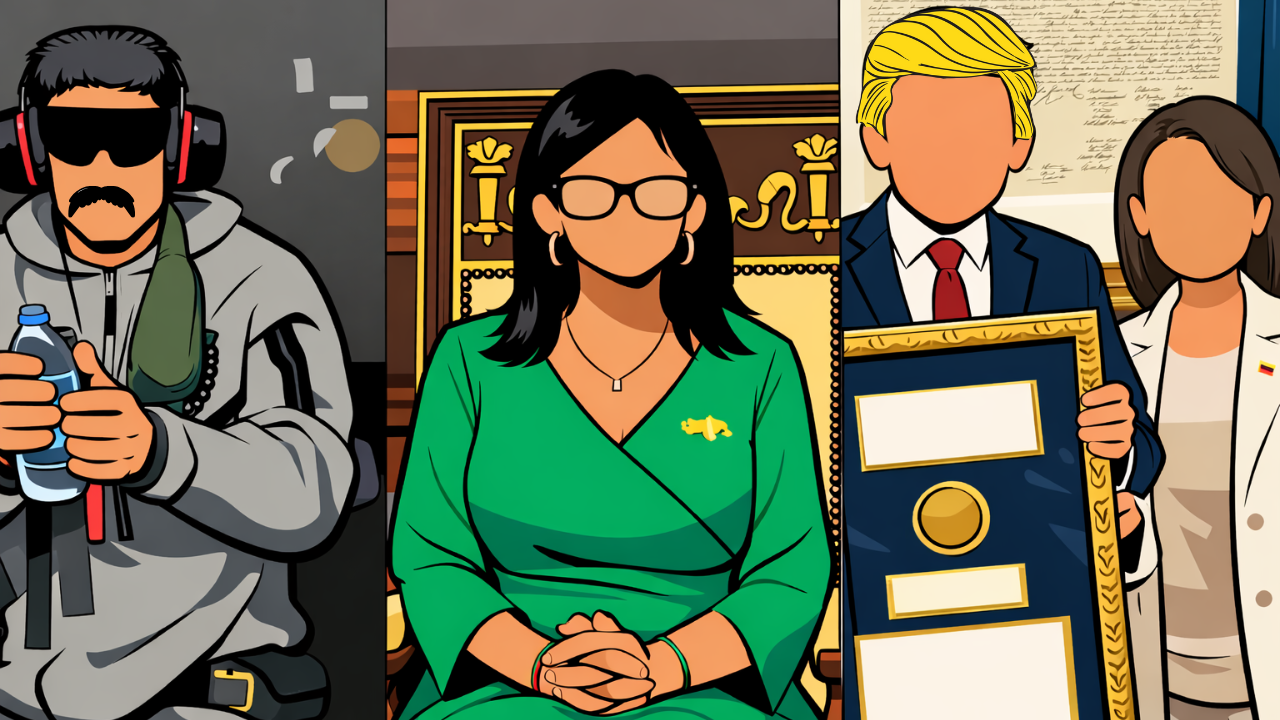¿Por qué Maduro no cayó el 28J ni ha caído en las semanas posteriores?

¿Por qué todas las predicciones fallaron?
A 45 días del fraude electoral en Venezuela, varios se preguntan por qué no ocurrió la esperada transición a la democracia que se pensaba desencadenarían las elecciones.
Mucha tinta ha corrido, sobre todo en las últimas tres décadas, sobre el tema de las transiciones a la democracia, al punto de convertirse por sí sola en una vertiente de estudio de la Ciencia Política y, en el caso latinoamericano, serían referencias en el tema el argentino Guillermo O’Donnell y el venezolano John Magdaleno [1], con importantes estudios sobre el tema [2].
En ese sentido, los “transicionólogos” derivan de sus casos de estudio una suerte de “receta”, aplicable a cualquier régimen político de base autoritaria. Sin embargo, la gran pregunta que todos se hacen con respecto a Venezuela es ¿Por qué todas las predicciones fallaron?
Tomando como base un famoso ensayo del politólogo norteamericano Mark Lilla a inicios de siglo [3], creo que parte importante del error en la teoría de las transiciones, tiene sus orígenes en un pésimo diagnóstico sobre la naturaleza de la forma de gobierno que están surgiendo en el mundo actualmente. Decía Lilla en 2002 que la ciencia política, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, abandonó el estudio de la tiranía [4]. ¿La razón? Luego de 1945, el optimismo sobre el progreso de las democracias modernas contribuyó a la percepción de que la tiranía era un problema del pasado y, en su lugar, la literatura sobre el Totalitarismo [5] como nuevo fenómeno político, de alguna forma consumió y acaparó el estudio de la tiranía, otrora una categoría con un inmenso interés que asciende a varios milenios en la historia del pensamiento político occidental. De aquí, podemos derivar por qué en la actualidad se usan todo tipo de eufemismos como "regímenes híbridos", "autoritarismos-competitivos", "hegemónicos", etc., para designar regímenes políticos hipercráticos de una gran intensidad de mando, o peor aún, por qué se les juzga en clave ideológica, desplazando la discusión sobre si son de derecha o izquierda, revolucionarios o conservadores, capitalistas o socialistas, nazis, fascistas, comunistas, nacionalistas, imperialistas, etc.
Así las cosas, el caso venezolano, junto a Rusia, Irán, Siria, etc., parecieran ser, como los he denominado, "tiranías en forma pura" o "tiranías eternas" [6], una manifestación de régimen político que se aleja de los autoritarismos de la Guerra Fría (1945-1989) y la posguerra fría (1989-2008), que son los casos que estudiaron primordialmente O’Donnell y Magdaleno [7]. Y es aquí en donde se puede hallar la razón del extravío conceptual para poder diagnosticar correctamente las posibilidades reales de una transición en Venezuela.
Recordemos que desde 1945, la narrativa democrática como fuente legitimidad pasó a dominar y neutralizar todas las instancias del discurso político. Bien desde la retórica revolucionaria en el caso del comunismo totalitario que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, o bien desde el revestimiento formal de democracia en el caso de las dictaduras militares [8]; todos estos regímenes usaban el discurso de la soberanía popular aunque fuesen autoritarios en la práctica. Por esta razón, durante en este período (1945-2008), estos regímenes, aunque opresivos a lo interno, actuaban bajo ciertas reglas propiciadas por el consenso internacional en torno a la democracia que permitían que la lucha no violenta fuese efectiva para lograr una transición. De esa manera, movimientos como la Revolución de Terciopelo, Solidaridad, Concertación, Mandela, Otpor, etc., pudieron utilizar las propias reglas formales del régimen autoritario para derrocarlo. Ninguna de estas variables las presenta el caso venezolano.
Como corolario, la fragmentación del poder global y la ruptura del consenso posterior a 1989, ha creado un terreno fértil para este resurgimiento. Sin un árbitro global claro, las tiranías en forma pura operan con mayor impunidad y menos miedo a sanciones o intervenciones. De tal suerte que hoy, tiranos como Nicolás Maduro, parecieran no molestarse en disfrazarse o camuflarse para aparentar una fachada democrática o de arraigo popular. Han adoptado una forma histórica y transcendental de tiranía, que rebasa lo contingente en todas sus instancias y, por ende, rechaza a secas el principio de soberanía popular, al que percibe como desestabilizador de su poder político. Por esa razón, es altamente probable que luego del fraude del 28J, la tiranía venezolana opte por enterrar definitivamente el voto universal para que no haya más transmisión de mando, bajo el argumento de la lucha contra el fascismo y el imperialismo, y busque otras fórmulas como el voto corporativo, la elección en segundo grado, la aclamación, etc. [9].
De manera que, para la tiranía en forma pura o tiranía eterna, la legitimidad democrática significa poco o nada, porque el soberano es simplemente el que tiene la autoridad del Estado, es decir, es quien controla el territorio y finalmente declara la excepción, sin importar cómo haya sido investido (sucesión dinástica, golpe, revolución, designación, elección fraudulenta, etc.). En síntesis, en la "tiranía en forma pura" el poder ilimitado se ejerce sin máscara, tal y como ha sido siempre, a lo largo de milenios. Trátese de faraones, emperadores, reyes, shogunes, presidentes, etc., es imprescindible ver esta forma de gobierno desde la perspectiva más amplia de las regularidades históricas para, como analistas, poder diagnosticar correctamente a qué nos enfrentamos y prospectar escenarios.
[1] En días recientes, John Magdaleno se ha retractado sobre la tesis de la transición y ha afirmado que el régimen venezolano tiene rasgos “totalitarios y sultanísticos” https://x.com/Vladivillegastv/status/1833148895272239245
[2] Sobre esto: O'Donnell (1989) https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3736 y Magdaleno (2020) https://agroinformatica.com.ve/wp-content/uploads/2020/04/Pol%C3%ADtica_y_Transiciones_a_Democracia_JOHN_MAGDALENO.pdf
[3] La nueva era de la tiranía”, Mark Lilla (2002) https://letraslibres.com/revista-mexico/la-nueva-era-de-la-tirania-2/
[4] No sólo se abandonó el estudio de la tiranía sino que se abandonó también el estudio de la teoría de las formas de gobierno. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido de nuevo un interés por el estudio de la tiranía de parte de historiadores como Timothy Snyder y Anne Applebaum, e intelectuales como el venezolano Moisés Naím, en un intento de explicar las circunstancias presentes.
[5] Sobre esto, tal vez la obra más importante es Los orìgenes del totalitarismo, de Hanna Arendt. Pero también desarrollaron magistralmente el tema del totalitarismo Ernst Nolte, Raymond Aron, Juan Linz, entre otros.
[6] La palabra “eterno”, es la pobre traducción al español del término alemán “Ur” (ancestral, trascendental). Inspirado en el término Ur-Fascismo de Umberto Eco.
[7] Incluso en este período hubo tiranías puras. Un caso que refiere O'Donnell como “un primer tipo de transición a la democracia”, es el franquismo en España, donde nunca estuvo planteado un cambio de mando mientras Franco viviera y la transición sólo fue posible a la muerte del caudillo. También está el caso de Cuba donde no permeó ninguna influencia democratizadora durante todo ese período, y donde incluso se perfeccionó aún más la tiranía logrando establecer una sucesión dinástica que dura hasta nuestros días.
[8] Aquí una acotación: la dictadura moderna es un régimen político represivo con una fuerte intensidad de mando, usualmente de corte militar, que si bien puede derivar en tiranía y en totalitarismo, no lo es necesariamente. Sobre esto, ver Carl Schmitt, La dictadura https://www.alianzaeditorial.es/libro/alianza-ensayo/la-dictadura-carl-schmitt-9788420609591/
[9] Algo de esto ya ha asomado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/13/presidente-asamblea-venezuela-reformas-electorales-ningun-extranjero-pronuncie-comicios-orix/