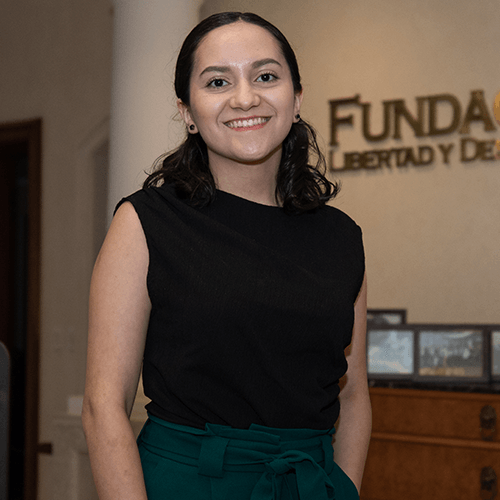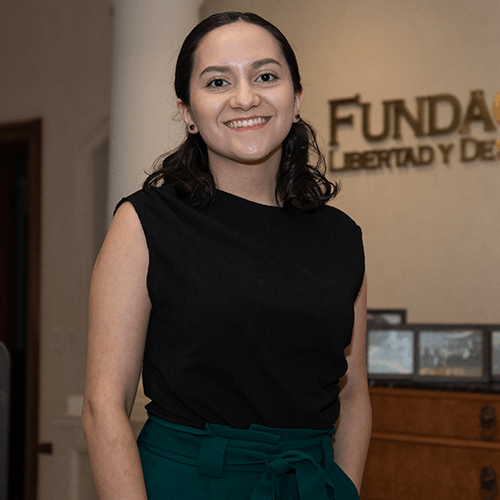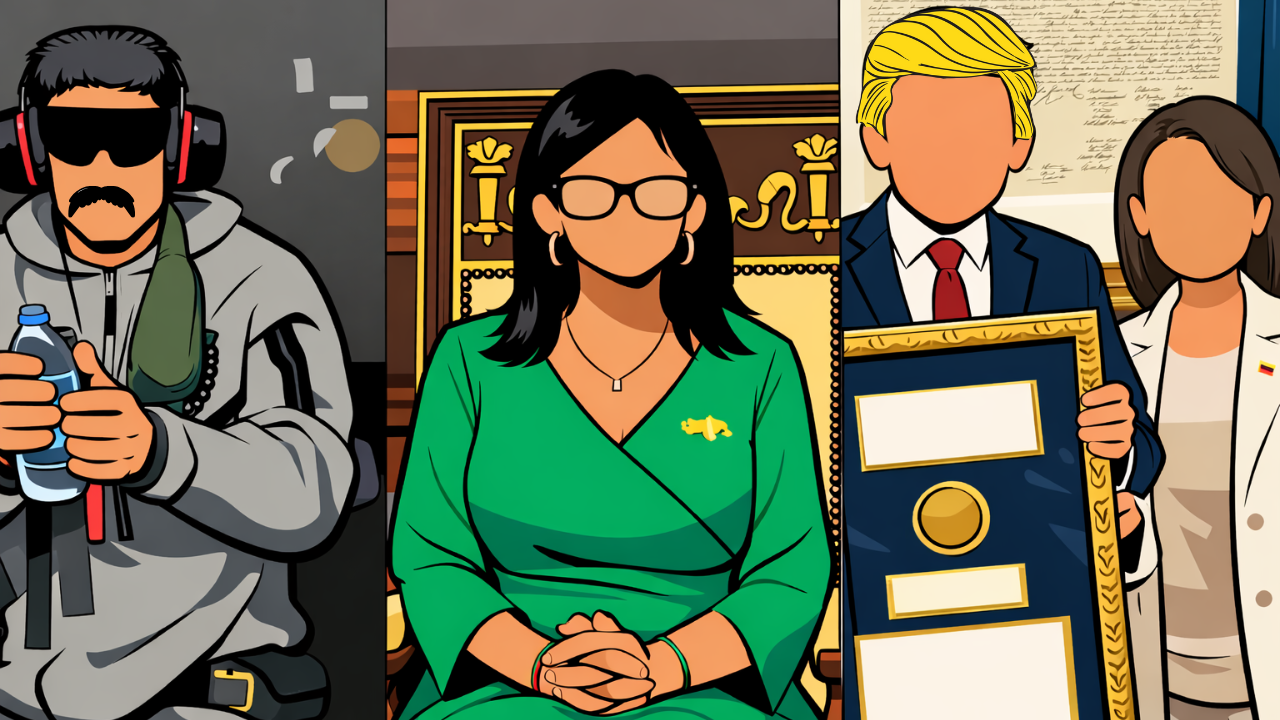La religión es importante

La civilización occidental tiene raíces cristianas.
La religión está bajo ataque en muchos países. Movimientos extremistas propagan la idea que la religión hace daño a la sociedad y que debe ser eliminada.
El ataque a la religión no solo es verbal, sino que en algunos casos ha llegado también a acciones criminales. En algunos países incluso han quemado o vandalizado iglesias católicas o evangélicas.
Actualmente la mayoría de los países desarrollados son muy poco religiosos. Las iglesias se están vaciando y varias han sido cerradas. Debido a esta situación es que algunos señalan que la poca religiosidad es la que permitió el desarrollo de los países ricos y que, por el contrario, la alta religiosidad de los países pobres es lo que les mantiene en la pobreza.
Quienes piensan esto olvidan que los países ricos fueron muy religiosos durante su proceso de desarrollo. Tanto en Europa como en Estados Unidos el cristianismo jugó un papel muy importante en su proceso de industrialización. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las personas comenzaron a olvidarse de la religión. Pero para entonces ya eran países ricos.
Los países pobres no deben renunciar a la religión para desarrollarse. Por el contrario, se deben profundizar valores religiosos como la honradez, la honestidad, el trabajo duro, la responsabilidad, la puntualidad etc. Fueron estos valores los que permitieron el desarrollo de los países occidentales.
Por supuesto, hay políticos que quieren utilizar la religión para manipular a las personas y ganar votos. No debemos prestar atención a esta clase de políticos hipócritas que hacen muy mal uso de la religión.
No se trata de imponer la visión cristiana a toda la sociedad, porque cada persona debe tener libertad de conciencia. Simplemente se trata de defender el derecho de las personas a vivir su cristianismo.
Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de diciembre.