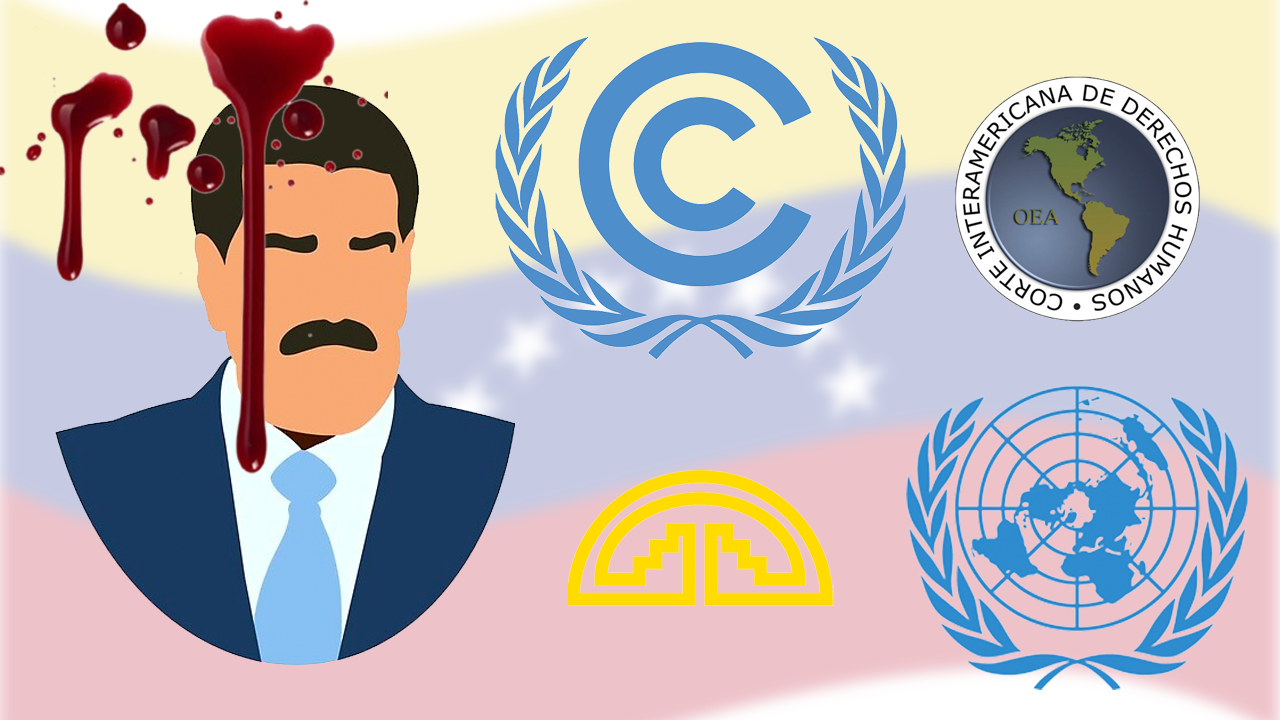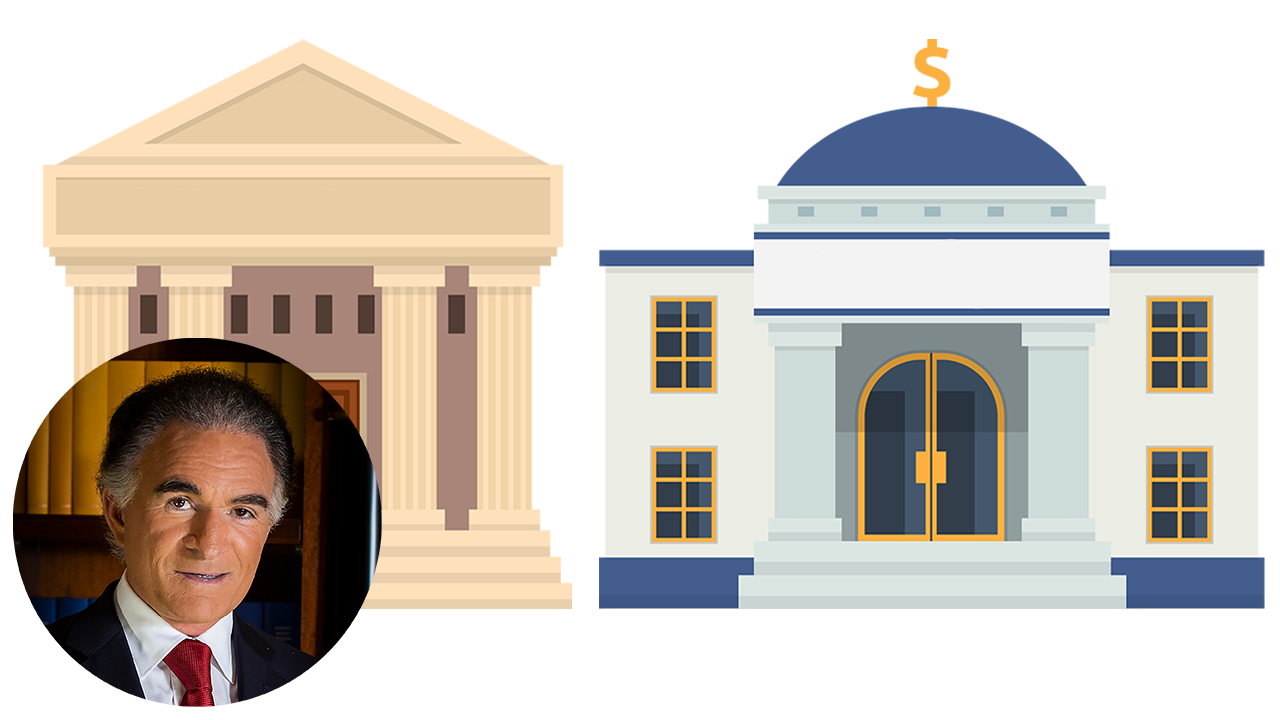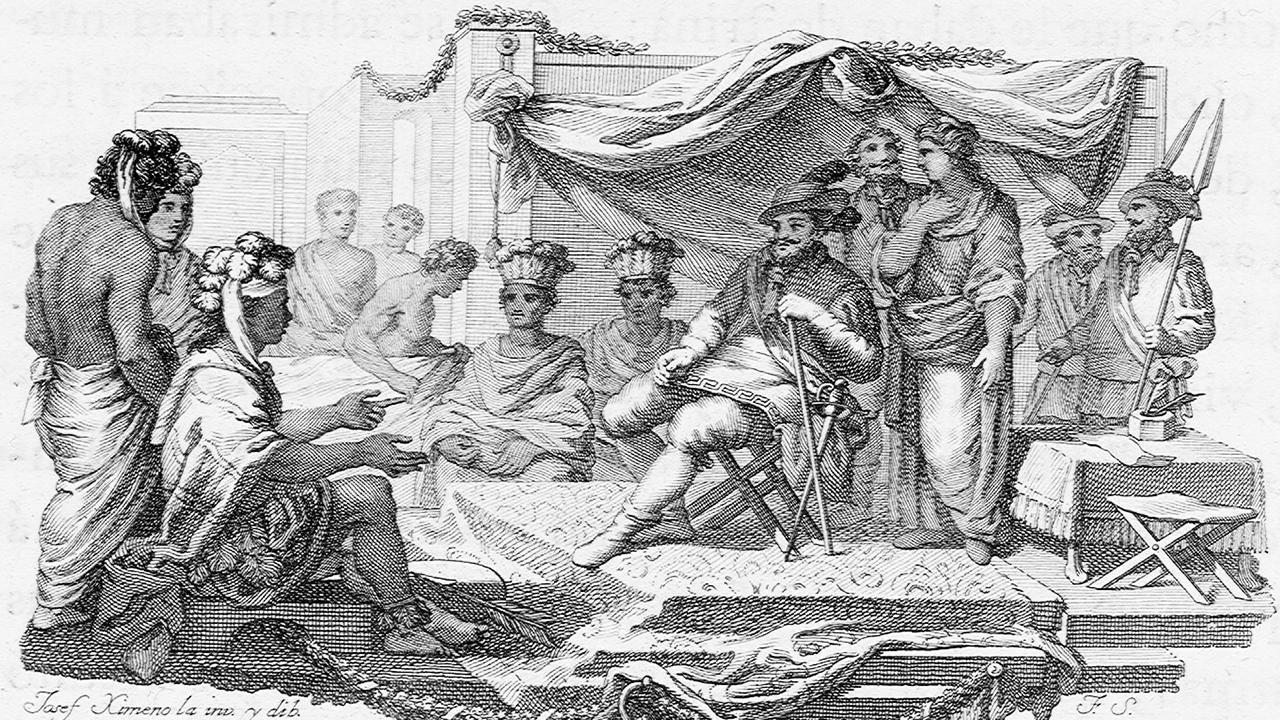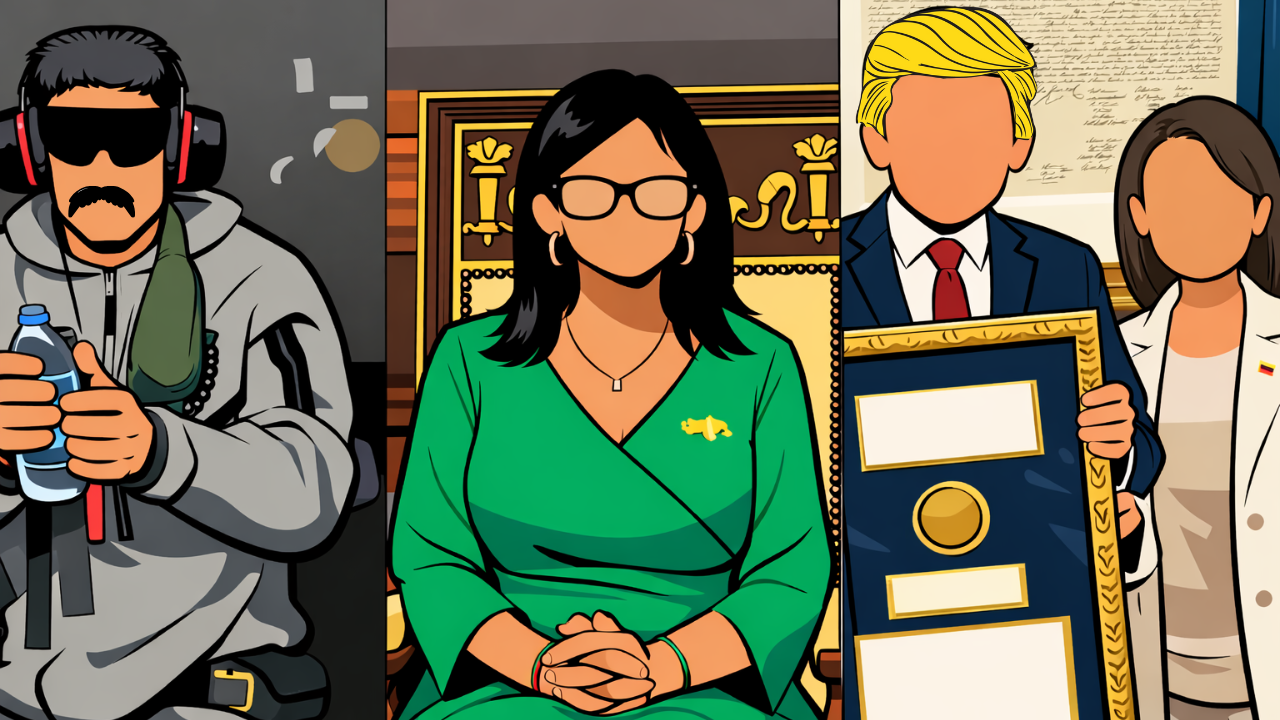Otra vez, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado

La legislación actual es deficiente, incongruente, está plagada de reformas que le han añadido inconsistencias, pero nada de lo que hoy está sobre la mesa legislativa corrige los vicios del actual sistema
La semana pasada avanzó en su primer debate la iniciativa 6065 que pretende hacer reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92. La iniciativa se presentó ante el pleno el 26 de abril de este año y hace pocos días, el 14 de noviembre, logró un dictamen favorable e hizo su paso a máxima velocidad hacia el pleno.
¿Qué propone esta iniciativa? Básicamente elevar el techo de la compra por cotización para las municipalidades. Actualmente la Ley de Contrataciones (artículo 38) establece que la compra por cotización procede siempre que el precio de los bienes o servicios a adquirir este entre los Q90,000 y Q900,000. La iniciativa 6065 propone que, para las municipalidades, este montó pase a ser entre los Q200,000 y Q2 millones.
Asimismo, propone modificar los rangos de precios para las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa. La compra de baja cuantía consiste en una compra directa de bienes o servicios siempre que el monto no pase de los Q25,000. La iniciativa 6065 busca que este monto pase hasta los Q75,000 únicamente para las municipalidades.
La compra directa consiste en la compra de bienes o servicios a través de una oferta electrónica, pero sin aplicar los mecanismos de la adquisición por cotización o licitación. Actualmente esta modalidad procede en adquisiciones de montos que oscilen entre Q25,000 y Q90,000. La iniciativa 6065 busca que pasen de Q75,000 a Q200,000 para las municipalidades.
¿Por qué importa? Básicamente porque lo que una ley de contrataciones debe buscar es que la adquisición de bienes o servicios ocurra con celeridad, pero también bajo un proceso competitivo que garantice el buen uso de los recursos públicos. Los procesos de compra de baja cuantía y compra directa son importantes, pero no incluyen los mecanismos de competencia que sí incluyen la cotización y la licitación.
Naturalmente la actual Ley de Contrataciones requiere cambios urgentes. Ya hice referencia antes a un estudio que lo aborda. Pero lo que llama la atención es que se trata del tercer intento del Congreso por parchar la ley en este sentido.
En abril de 2021 el Congreso aprobó el decreto 4-2021. Este decreto buscaba prácticamente lo mismo: modificar los montos de cotización de Q200,000 a Q2 millones para cotización, aumentar monto de compra de baja cuantía hasta Q100,00 y el de compra directa de Q100,000 a Q200,000.
El presidente acabó vetando el decreto, pero dio dos razones. La primera, que a su juicio el monto debía incrementarse únicamente para las municipaliades y no para el resto de entidades públicas. Y dos, que le faltaba un artículo transitorio que abordara lo relativo a los eventos de adquisiciones en curso. El congreso aceptó entonces el veto. Teóricamente la 6065 los aborda, así que un eventual veto parece menos probable esta vez.
Pero luego hay que recordar que hace apenas unas semanas en el Congreso avanzaba a velocidad supersónica la iniciativa 64141, Ley de Adquisiciones. Esta iniciativa pretende reemplazar la actual Ley de Contrataciones por una nueva. Pero de nuevo tiene poco y parte de sus ejes centrales eran precisamente la ampliación de montos para cada modalidad.
Por ejemplo, la iniciativa 6141 busca ampliar la modalidad de baja cuantía hasta Q35,000, establecía la modalidad de compra simplificada para montos de Q35,000 a Q125,000 y la cotización pasaba a montos entre Q125,000 a Q2 millones (artículos 50 y 53 de la iniciativa). Varían los montos, pero la idea central es la misma.
No quiero dejar de insistir en la necesidad de revisar y modificar la normativa de contrataciones. La legislación actual es deficiente, incongruente, está plagada de reformas que le han añadido inconsistencias, pero nada de lo que hoy está sobre la mesa legislativa corrige los vicios del actual sistema. Quizá, eso sí, sirvan para empeorar lo que ya tenemos.