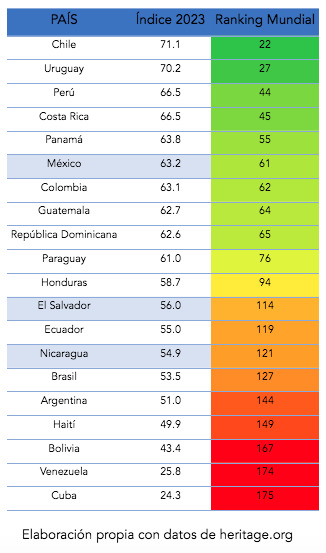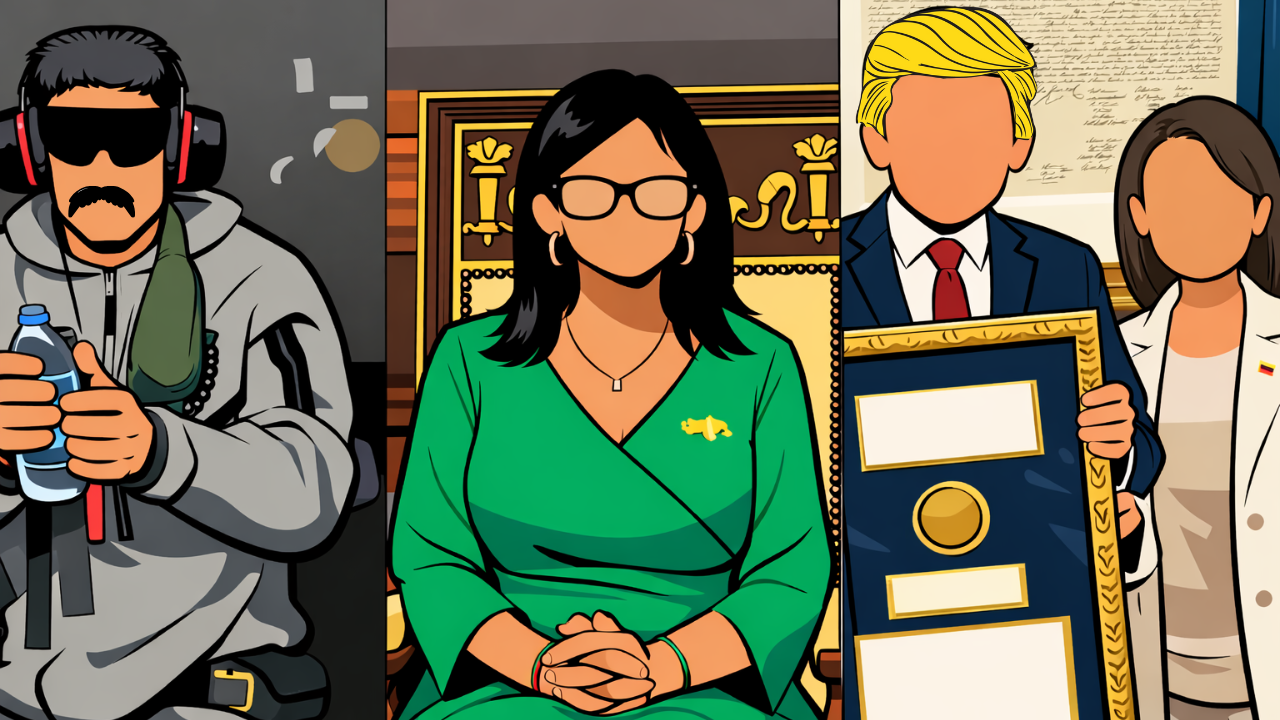Algunos criterios contradictorios del TSE sobre la inscripción de candidatos

Es urgente debatir si es constitucional y convencional que el TSE tenga la potestad de inhabilitar candidaturas por carecer de “idoneidad”
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de acoger un recurso de nulidad planteado por el partido político CAMBIO mediante el cual se ordenó la inscripción del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, ha causado múltiples reacciones y tuvo dos votos razonados: del magistrado Gabriel Aguilera y del magistrado Rafael Rojas Cetina.
Quisiera referirme a lo contradictorios que resultan los criterios vertidos en esta decisión respecto de otros casos que ha conocido el TSE. Comencemos por repasar lo que ocurrió en el caso Baldizón.
El Registro de Ciudadanos (RC) originalmente había rechazado la inscripción de Baldizón aduciendo que carecía de los méritos de “capacidad, idoneidad y honradez” que reconoce el artículo 113 constitucional. El RC razonó lo siguiente:
“siendo de conocimiento público que el ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez […], en el año dos mil diecinueve se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos de América, por la comisión del delito de lavado de dinero y fue condenado a cincuenta meses de prisión; y actualmente, en Guatemala se encuentra ligado a proceso penal por la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito (caso bajo reserva judicial); y, ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo; circunstancias que imposibilitan la inscripción […]”.
Los argumentos del TSE para revertir esta decisión fueron en dos vías. Primero, argumentó el TSE que la condena del candidato en el extranjero no tiene validez por el “respeto” a la “soberanía. El TSE razonó: “la soberanía de un Estado se manifiesta, entre otras cosas, a través del ejercicio exclusivo del poder jurisdiccional, tal y como se establece en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo el Organismo Judicial quien ejerce, con exclusividad, la función jurisdiccional en el territorio guatemalteco.”
En segundo lugar, que, pese a tener procesos penales en desarrollo en Guatemala, “en tanto no exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, este órgano colegiado tiene la obligación, al tenor de lo regulado en los artículos 8.2 y 23 .1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de no conculcar el principio jurídico de presunción de inocencia del ciudadano de mérito, y por el contrario, garantizar sus derechos” políticos.
Sobre este segundo argumento uno podría encontrar una discusión legítima. Al fin y al cabo, como he mencionado en otra columna, el artículo 4 de nuestra Ley Electoral establece que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por una sentencia penal condenatoria firme. Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos también restringe los motivos para regular y limitar los derechos políticos y exige una sentencia penal firme. Me he referido en varias oportunidades a los casos López Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia donde se refuerza el punto.
Sin embargo, el TSE resolvió en otro sentido completamente distinto en el caso del candidato a la alcaldía de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Marroquín. Sobre Marroquín pesa un pedido de extradición de Estados Unidos y el MP ya ha solicitado retirar su inmunidad.
¿Qué resolvió en este caso el TSE? Resolvió que su inscripción es improcedente por los argumentos contrarios: “Respecto a la vulneración del derecho de defensa, la decisión asumida por el Director General del Registro de Ciudadanos [de negar la inscripción], no vulnera esta disposición constitucional, en virtud que no prejuzga sobre la culpabilidad del ciudadano postulado ni actúa únicamente con sustento en un oficio como aduce el recurrente, sino actúa de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala…”
Asimismo, el TSE cita en el Considerando II de la resolución cita los expedientes acumulados de la Corte de Constitucionalidad 2124 y 2267-2016 y 1430, 1431 y 1433-2016, donde dicho tribunal reconoció que los aspirantes a un cargo de elección popular sobre los que pesara un proceso de retiro de inmunidad no gozaban de los méritos de “capacidad, idoneidad y honradez” del artículo 113 constitucional.
Entonces, ¿cómo es posible que el TSE argumente que tener un proceso de antejuicio en trámite desvirtúa la idoneidad, pero un proceso penal en curso no? Por otra parte, ¿cómo argumentar en un caso que una sentencia extranjera carece de validez cuando hay legislación y compromisos internacionales sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y en otro caso argumentar que los convenios en materia de corrupción y extradición no constituyen violación a la soberanía?
Insisto: es urgente debatir si es constitucional y convencional que el TSE tenga la potestad de inhabilitar candidaturas por carecer de “idoneidad”, como lo he argumentado en otra publicación. Pero poco abona a la credibilidad del proceso tener criterios contradictorios.