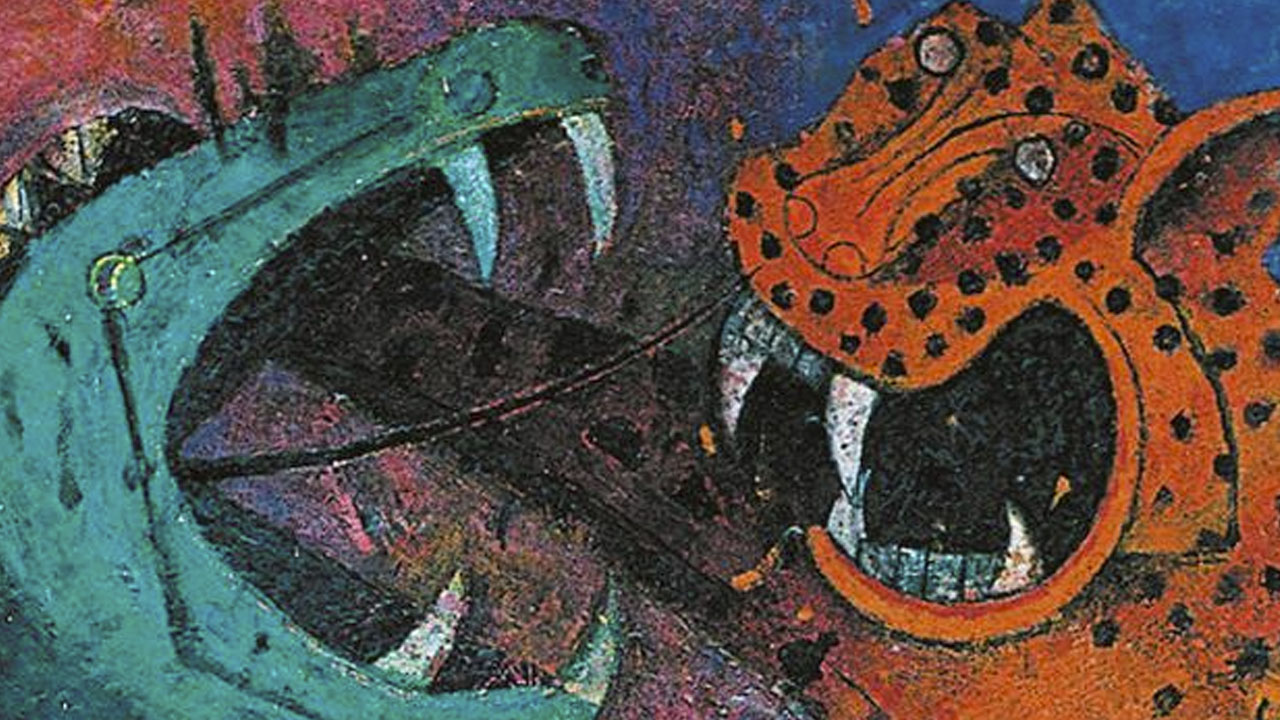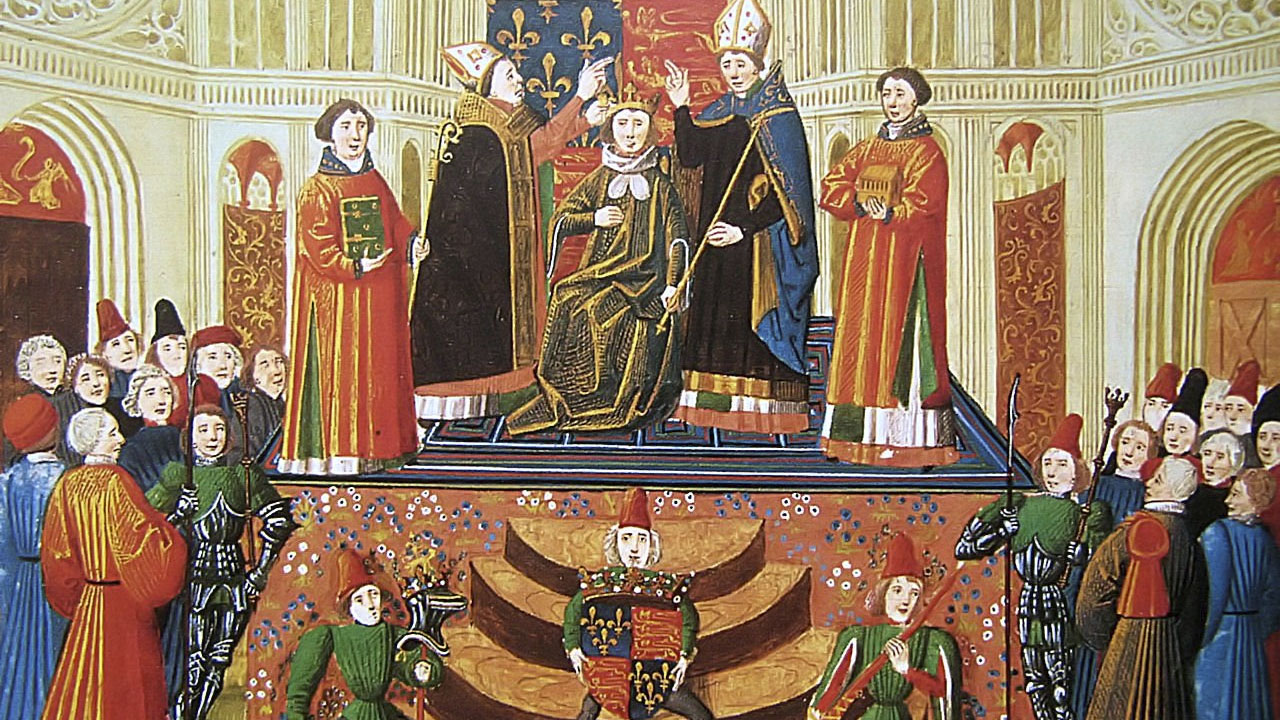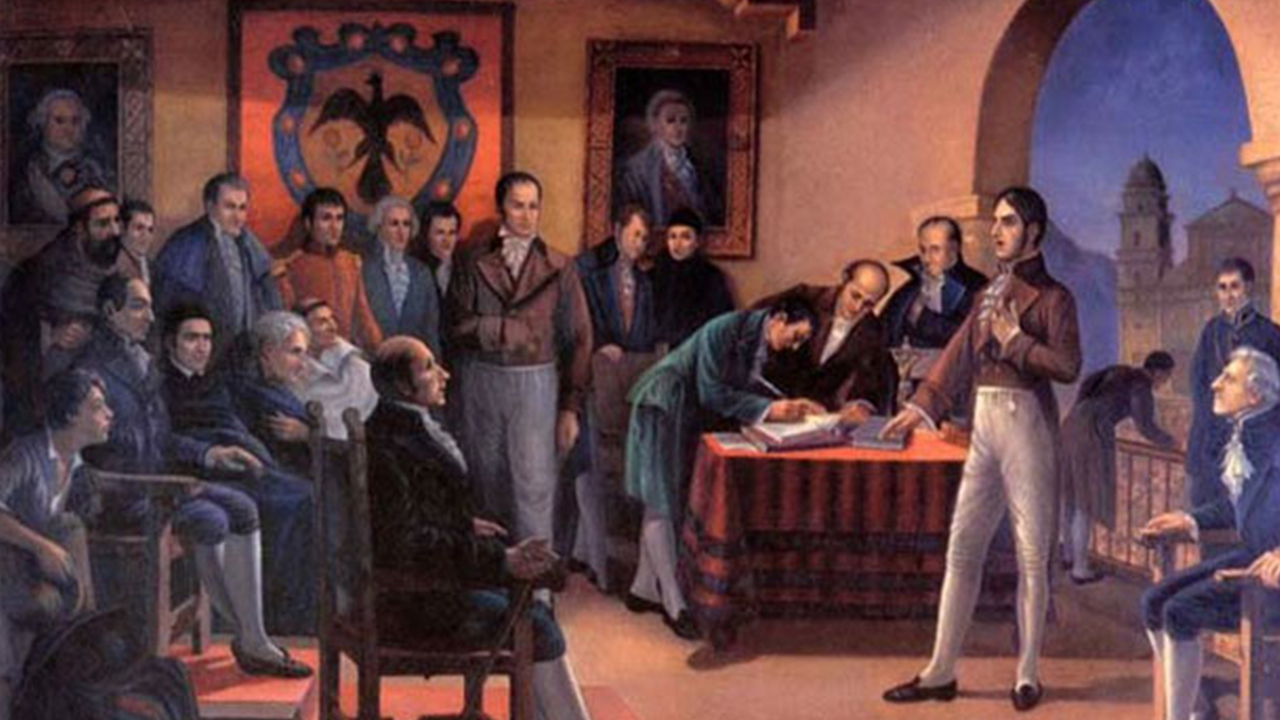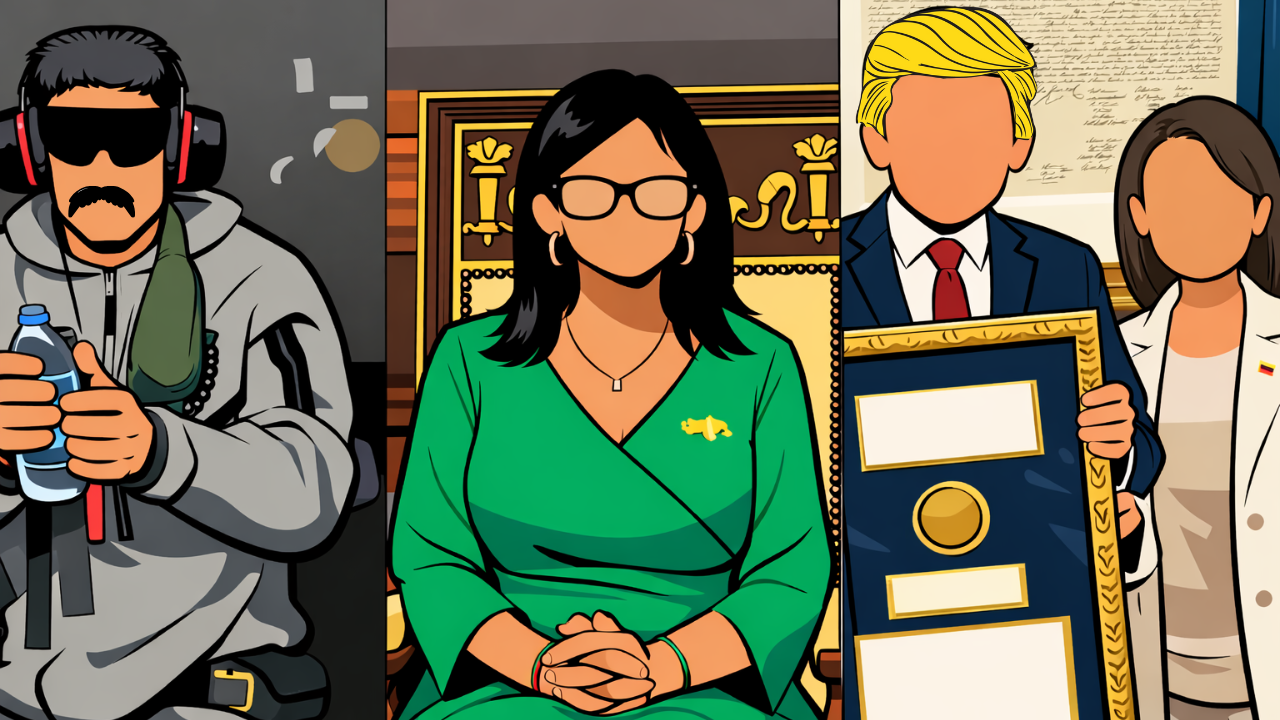La incertidumbre del Convenio 169: falta de voluntad política

El tribunal constitucional hizo ver los problemas derivados de la falta de regulación respecto del derecho de consulta reconocido por el Convenio 169 de la OIT y el Congreso no ha sido capaz de generar una legislación apropiada.
Un vacío legal de 12 años
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión durante los últimos dos años. Hay lugar para un amplio debate acerca de los criterios sostenidos por el alto tribunal, pero sobre el Convenio 169 de la OIT en lo referente al derecho de consulta, vale la pena recordar que en una sentencia de fecha 8 de mayo de 2007, recaída en el expediente 1179-2005 la Corte dijo:
«Al advertir que la normativa que regula lo relativo a las consultas populares referidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, es bastante amplia y poco precisa en cuanto al desarrollo de los procedimientos de consulta, esta Corte estima conveniente hacer uso de la modalidad de fallos que en la Doctrina, del Derecho Procesal Constitucional se conocen como "exhortativos" y que han sido objeto de profundo estudio por el tratadista argentino Néstor Pedro Sagüés. En tal sentido se exhorta al Congreso de la República de Guatemala a lo siguiente: a) proceda a realizar la reforma legal correspondiente, a efecto de armonizar el contenido de los artículos 64 y 66 del Código Municipal, en el sentido de determinar con precisión cuando una consulta popular municipal tendría efectos vinculantes; y b) para efectivizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas, referido en los artículos 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 26 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se legisle sobre la forma cómo deben desarrollarse esos procedimientos consultivos, quién debe ser el órgano convocante y el que desarrolle la consulta, quiénes podrán participar, el momento en que debe realizarse y los efectos de los resultados obtenidos». (El resaltado es propio)
Han pasado doce años desde que el tribunal constitucional hiciera ver los problemas derivados de la falta de regulación respecto del derecho de consulta reconocido por el Convenio 169 de la OIT y el Congreso no ha sido capaz de generar una legislación apropiada. La exhortación a legislar ha sido reiterada en múltiples resoluciones por todas las magistraturas, tanto las de 2006-2011, 2011-2016, y la actual (2016-2021) por lo que resulta impreciso culpar a la actual magistratura por los problemas que ha traído el vacío legal antes señalado.
El balón en terreno del Congreso
Claro está, podemos discutir si un criterio de proporcionalidad hubiese producido un resultado menos drástico que la suspensión de actividades comerciales como se ha visto con las sentencias relacionadas con algunas actividades mineras especialmente, pero el problema central es el vacío regulatorio de larga data sobre un tema relacionado con un convenio en materia de derechos humanos que deja a la Corte con poco margen de maniobra. Por eso, más que culpar a la Corte, debemos preguntarnos, ¿por qué el Congreso no ha tenido capacidad de generar una regulación apropiada en 12 años?
Destaco el tema pues este 22 de octubre el Congreso finalmente ha dado visos de tener voluntad política de encontrar una solución al tema y se discute la iniciativa 5416 que busca precisamente reglamentar el proceso de consulta. Por otro lado, la bancada de Winaq lamentablemente ya mostró su oposición a la iniciativa. La incertidumbre para inversiones que requieren con especial atención de la aplicación del derecho de consulta puede caer drásticamente si el Congreso asume su responsabilidad.