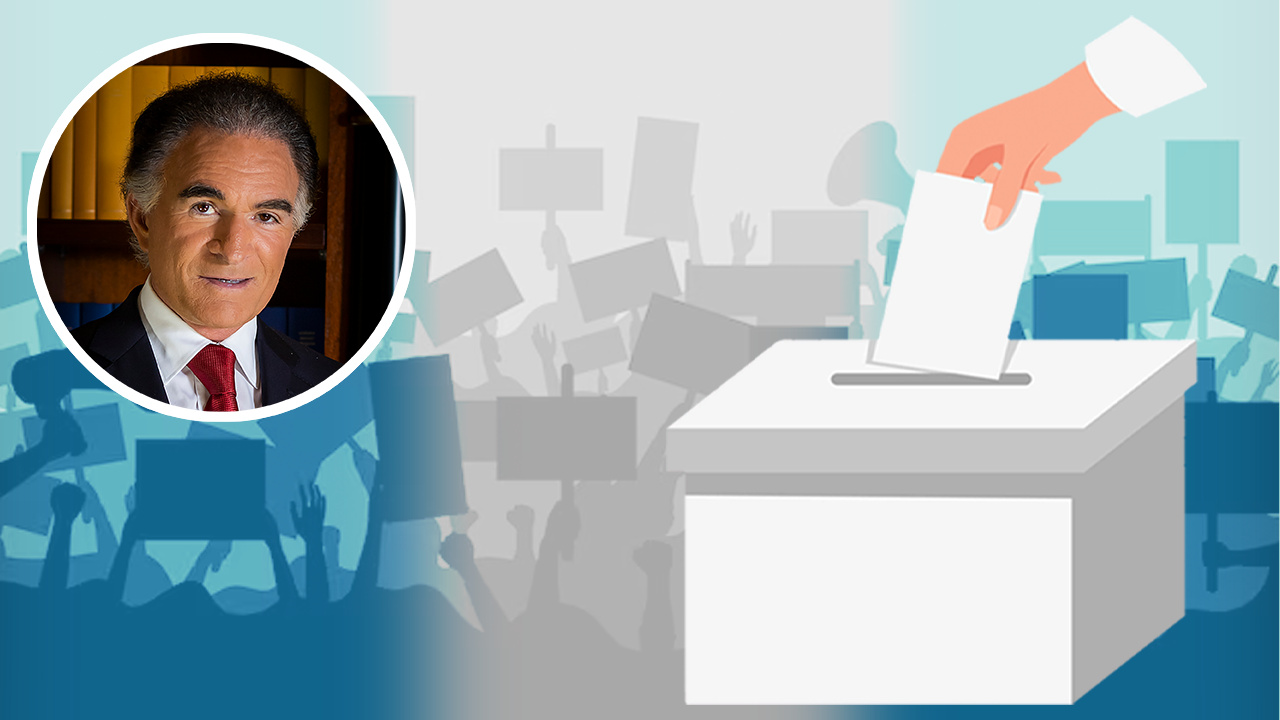Can one be totally coherent in politics?

Esta es la tercera entrega de una serie sobre historia y realismo político
“Los políticos mienten”, es uno de los lugares comunes más pronunciados en la discusión pública en cualquier latitud y bajo cualquier régimen político. Sin embargo, ¿los políticos mienten por “malvados” o “cínicos”, como ponderan los opinadores de oficio? Seguro que habrá los que sí, pero lo cierto es que en algún punto de su vida, el político va a hacer o decir exactamente lo contrario con respecto a algo que hizo o dijo en otro momento y eso tiene que ver con la dinámica que impone la realidad política. Incluso el opinador, si se dedicara a revisar sus propios análisis a lo largo del tiempo, encontrará innumerables inconsistencias dependiendo del momento y los actores sobre los que opina.
Como diría el pensador Isaiah Berlin, es típico del pensamiento de los erizos[1] querer que la realidad cierre en una lógica perfecta y coherente, lo que les lleva a una resistencia a aceptar la realidad política en tanto terreno fértil para la contradicción. Y esta resistencia a aplicar un “sentido de realidad” a sus análisis, también les lleva a emitir juicios simplistas y a una comprensión limitada de las motivaciones detrás de ciertas decisiones.
La actualidad latinoamericana ofrece lecciones interesantes sobre la inconsistencia en la política:
En Argentina, el presidente Javier Milei acumuló su capital político a base de fustigar en los medios de comunicación, desde la postura libertaria, al estatismo peronista interventor. Sin embargo, con apenas 11 días de haberse juramentado en la presidencia de la república, no dudó en invocar las plenas facultades en su condición de jefe de Estado, publicando el Decreto de Necesidad de Urgencia con el cual, si bien busca derogar cientos de leyes y desregular la economía, lo hace mediante el instrumento más poderoso que tiene el Ejecutivo a disposición: la excepción.
En Venezuela, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras que se enfrentará a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024, erigió toda su carrera política previa denunciando el fraude sistemático en el sistema electoral chavista y llamando a la abstención.
En Guatemala, antes de ser presidente, Bernardo Arévalo cimentó su carrera académica como sociólogo criticando la politización del ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, ante la persecución judicial que generó una profunda incertidumbre en el país sobre el traspaso de mando, el ahora presidente tuvo que confiar en la neutralidad y en la subordinación de la institución armada a la Constitución.
De manera que la contradicción pareciera ser inherente a la política. Y esto es evidente desde la perspectiva del realismo político, es decir, cuando intentamos partir de un análisis que sustrae los espejos ideológicos del fenómeno político para analizarlo en su sencillez y a la vez en su crudeza.
De tal suerte, la inconsistencia en cualquier acción política se vuelve evidente al observar el mismo escenario en distintos momentos: lo que fue aceptable o estratégico en el pasado puede volverse obsoleto o ineficaz en el presente, bien sea por los cambios en la correlación de fuerzas, por la necesidad de negociar apoyos, por transformaciones en las demandas de la sociedad, etc.
Además, cuando la política se convierte en un juego de supervivencia, no ya de coexistencia, se complica mucho más la búsqueda de coherencia, de allí que los discursos y acciones sean totalmente cambiantes en aras de la propia permanencia en el poder y eventual victoria frente al enemigo. Para un moralista de la política, esta permuta constante puede interpretarse como falta de principios, pero desde la óptica del realismo político, es una respuesta práctica a la naturaleza del poder que la realidad política impone en un momento determinado.
Lo cierto es que la inconsistencia de los políticos es el arma arrojadiza predilecta de enemigos y críticos, y siempre será aprovechada como argumento moral para debilitar al contrincante. Eso es totalmente válido, pero al mismo tiempo es un búmeran que eventualmente se devuelve. Por eso, para el analista, el cientista político o el simple observador, la contradicción, en lugar de llevarle a condenas automáticas, debería motivarle a examinar las causas y las circunstancias propias de cada momento, según aplique a cada caso.
[1] En su ensayo “El erizo y el zorro”, Berlin argumenta que mientras que los "erizos" son aquellos que tienden a ver el mundo a través de una única lente, buscando una narrativa coherente y una lógica unificadora que dé sentido a la realidad (pensadores como Platón y Marx), los "zorros" son más propensos a aceptar la complejidad inherente a la experiencia humana (Aristóteles, Burke, Tocqueville, etc.).